
La empresa catalana AFR-IX, responsable del proyecto ubicado en Sant...

Barcelona acoge la presentación de un macroestudio que concluye que...

Incasòl, Ayuntamiento de Barcelona y AMB comparten estrategia de promoción...

Digital Future Society, iniciativa de la MWCapital, quiere poner el...

En una vida caben varias vidas. Y en la de...
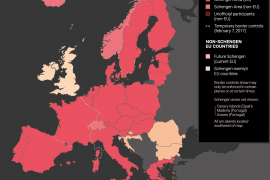
El momento actual exige un paso al frente y decidido...

Los trabajos de la estructura terminarán en 2027 y luego...

Las emprendedoras y amigas Jen Rubio y Stephanie Korey se...

Las mujeres se convirtieron en iconos de la Revolución francesa,...

Tanto las promesas que ofrece el TH como las objeciones...

La familia Das Gupta, vinculada a la gastronomía india de...

Crónica de la exhibición del documental 'Barceló, traços de fang'...

La competición ejercerá de aparador internacional de la marca catalana,...

La importancia de saber aprovechar las oportunidades en el 'retail'...

La capital catalana cuenta con una densidad de 1.382 locales...

La agencia de viajes digital barcelonesa facturó un 70% más...

El acuerdo estipula que Fira de Barcelona pagará una cantidad...

El equipamiento cultural se podrá quedar en el Palau de...

Más de cinco años de trabajos de recuperación patrimonial fueron...

Hace años que leí a Homo deus. Breve historia del...
Todo lo que nos dijeron que teníamos que ser y todo lo que queríamos ser está contado en las noventa horas de Mad Men, una serie de televisión diferente a todas las demás. Y no solo por su deslumbrante influencia literaria, que rubrica la excelencia de la short story a la manera de John Cheever —con el eco adherido de Neddy Merrill, protagonista de El nadador, y su Anoche bebí demasiado…—. La serie, que utiliza tan admirablemente la estructura del relato corto, ha conseguido trascender lo serializado con sus episodios insuflados del aliento de Salinger o Malamud, mostrando la deriva de sus personajes, que ven como va desinflándose en el vacío existencial el gran hinchable juguetón que parecía su vida. Es, no obstante, Lo mejor de la vida, la novela de Rona Jaffe —inspiradora de, entre otras joyas, El apartamento—, el hilo del que tira Mad Men y que nos describe el tiempo en que las mujeres comenzaron a desenfundar sus derechos con la misma delicadeza con la que se quitaban los guantes. El triunfo y la ambición aún era cosa de hombres en una sociedad machista, adicta e infiel.
El gran tema de la serie, su poderoso aguijón, es el vacío existencial, la melancólica condición del ser humano que, a pesar de tenerlo todo, no es feliz. O si lo preferimos, de cómo la moral del hedonista acaba escurriéndose por el desagüe de la insatisfacción. Su faro es el de un viaje del nihilismo filosófico al manierismo estético. Mad Men busca el ambiente idílico, sea una playa tropical o un apartamento de grandes ventanales a Park Avenue, bajo el que late un conflicto de base: “No existe mayor cansancio que el de ser uno mismo en un horizonte donde se puede ser cualquier cosa”, como dice su héroe romántico, Don Draper. Sus personajes se buscan a sí mismos, pues sienten que el deseo se ha convertido en una gran decepción. Leen a Dante, Shakespeare, Emerson, Faulkner, Scott Fitzgerald, Roth, Pynchon, Le Carré… conscientes de que los libros dicen mucho de quienes queremos ser: “Somos defectuosos porque siempre queremos más”, reflexiona también su protagonista.
Una publicación compartida de Movie Graf (@moviegraf) el
Mucho se ha escrito de su vibrante estetización del mundo, pero este no es sino un elemento más de por qué se la considera ya una de las mejores series de la historia de la televisión. De entre sus muebles, sus trajes y sus fiestas, lo que en verdad aflora es la escenificación, la nostalgia de la postmodernidad y su cinismo. En el delicioso libro Mad Men o la frágil belleza de los sueños en Madison Avenue (Errata Naturae), Fernando de Felipe e Iván Gómez rescatan la escena en la que Don reivindica que el amor fue inventado por gente como él para vender medias o cualquier otra cosa. Y rematan: “En los años cincuenta y sesenta la felicidad es una lavadora en movimiento”. Una época en la que todo era una marca. Tampoco prevalece en ella su rotundo componente cinematográfico —encomendado a Con la muerte en los talones, rodada en la misma Nueva York el año en que comienza la serie, y que Matthew Weiner, su creador, hizo ver al equipo antes de rodar el episodio piloto—, que, en cambio, le aporta una gran solidez visual.
En los sesenta y setenta todo parecía posible y el capitalismo había vendido los valores de la llamada sociedad moderna. Dicen que esta es la serie más sexy de la televisión, en la que mejor lucen las camisas blancas, las sillas de los Eames, los paquetes de Lucky Strike o las primeras Ray Ban
Es un factor epidérmico el que más transciende acerca del impacto social de Mad Men, porque nos evoca el mundo de nuestros padres, un mundo que ha ido caducando en sus aspiraciones. Don puede incluso recordarnos a nuestro propio padre, un hombre curtido que se echaba colonia en la cara, en lugar de loción de masaje, que fumaba tres cajetillas al día y se servía el brandy en copa baja, a pesar de que el comedor estuviera lleno de niños.
En los sesenta y setenta todo parecía posible y el capitalismo había vendido los valores de la llamada sociedad moderna. Dicen que esta es la serie más sexy de la televisión, en la que mejor lucen las camisas blancas, las sillas de los Eames, los paquetes de Lucky Strike o las primeras Ray Ban; lo que es seguro es que es la que nos muestra la transición de esas damitas impolutas, con falda hinchada en miriñaque que leían el Lady’s Journal para entonar las cortinas con los jarrones de Murano, a esas otras mujeres con pantalones de campana, que viven en comunas y una primera remesa de derechos conquistados.
El capítulo “El hombre del verano” arranca con la voz en off de Don: “Dicen que cuando tienes que dejar de beber tienes un problema con la bebida, mi mente está confusa, no logro organizar mi pensamiento…”. El alcohol es uno de los grandes protagonistas de la serie, al igual que la “resaca metafísica” —el estado idóneo para alcanzar la verdad—, una interesante idea de Kingsley Amis analizada por Enric Ros en el citado ensayo sobre la serie. Hasta que se escuchan los primeros compases de Satisfaction de los Stones, y Draper sale a la calle, con su chaqueta cuidadosamente doblada en el brazo, engominado, con gafas de sol y fumando con tal placer que el espectador, aunque no fume, desearía hacerlo. Ve a las muchachas pasear con el deseo prendido en el pelo. “Percibía el olor del maíz, lo que era imposible, ahí estaba otra vez el perfume”. El hombre hedonista parece de nuevo capaz de beberse el mundo a tragos, y su voz se serena: “Lista de cosas que me gustaría hacer: 1) subir al Kilimanjaro. 2) lograr controlar mínimamente lo que siento. Quiero despertarme un día siendo ese hombre”. La melancolía, esa vieja herida.
Todo lo que nos dijeron que teníamos que ser y todo lo que queríamos ser está contado en las noventa horas de Mad Men, una serie de televisión diferente a todas las demás. Y no solo por su deslumbrante influencia literaria, que rubrica la excelencia de la short story a la manera de John Cheever —con el eco adherido de Neddy Merrill, protagonista de El nadador, y su Anoche bebí demasiado…—. La serie, que utiliza tan admirablemente la estructura del relato corto, ha conseguido trascender lo serializado con sus episodios insuflados del aliento de Salinger o Malamud, mostrando la deriva de sus personajes, que ven como va desinflándose en el vacío existencial el gran hinchable juguetón que parecía su vida. Es, no obstante, Lo mejor de la vida, la novela de Rona Jaffe —inspiradora de, entre otras joyas, El apartamento—, el hilo del que tira Mad Men y que nos describe el tiempo en que las mujeres comenzaron a desenfundar sus derechos con la misma delicadeza con la que se quitaban los guantes. El triunfo y la ambición aún era cosa de hombres en una sociedad machista, adicta e infiel.
El gran tema de la serie, su poderoso aguijón, es el vacío existencial, la melancólica condición del ser humano que, a pesar de tenerlo todo, no es feliz. O si lo preferimos, de cómo la moral del hedonista acaba escurriéndose por el desagüe de la insatisfacción. Su faro es el de un viaje del nihilismo filosófico al manierismo estético. Mad Men busca el ambiente idílico, sea una playa tropical o un apartamento de grandes ventanales a Park Avenue, bajo el que late un conflicto de base: “No existe mayor cansancio que el de ser uno mismo en un horizonte donde se puede ser cualquier cosa”, como dice su héroe romántico, Don Draper. Sus personajes se buscan a sí mismos, pues sienten que el deseo se ha convertido en una gran decepción. Leen a Dante, Shakespeare, Emerson, Faulkner, Scott Fitzgerald, Roth, Pynchon, Le Carré… conscientes de que los libros dicen mucho de quienes queremos ser: “Somos defectuosos porque siempre queremos más”, reflexiona también su protagonista.
Una publicación compartida de Movie Graf (@moviegraf) el
Mucho se ha escrito de su vibrante estetización del mundo, pero este no es sino un elemento más de por qué se la considera ya una de las mejores series de la historia de la televisión. De entre sus muebles, sus trajes y sus fiestas, lo que en verdad aflora es la escenificación, la nostalgia de la postmodernidad y su cinismo. En el delicioso libro Mad Men o la frágil belleza de los sueños en Madison Avenue (Errata Naturae), Fernando de Felipe e Iván Gómez rescatan la escena en la que Don reivindica que el amor fue inventado por gente como él para vender medias o cualquier otra cosa. Y rematan: “En los años cincuenta y sesenta la felicidad es una lavadora en movimiento”. Una época en la que todo era una marca. Tampoco prevalece en ella su rotundo componente cinematográfico —encomendado a Con la muerte en los talones, rodada en la misma Nueva York el año en que comienza la serie, y que Matthew Weiner, su creador, hizo ver al equipo antes de rodar el episodio piloto—, que, en cambio, le aporta una gran solidez visual.
En los sesenta y setenta todo parecía posible y el capitalismo había vendido los valores de la llamada sociedad moderna. Dicen que esta es la serie más sexy de la televisión, en la que mejor lucen las camisas blancas, las sillas de los Eames, los paquetes de Lucky Strike o las primeras Ray Ban
Es un factor epidérmico el que más transciende acerca del impacto social de Mad Men, porque nos evoca el mundo de nuestros padres, un mundo que ha ido caducando en sus aspiraciones. Don puede incluso recordarnos a nuestro propio padre, un hombre curtido que se echaba colonia en la cara, en lugar de loción de masaje, que fumaba tres cajetillas al día y se servía el brandy en copa baja, a pesar de que el comedor estuviera lleno de niños.
En los sesenta y setenta todo parecía posible y el capitalismo había vendido los valores de la llamada sociedad moderna. Dicen que esta es la serie más sexy de la televisión, en la que mejor lucen las camisas blancas, las sillas de los Eames, los paquetes de Lucky Strike o las primeras Ray Ban; lo que es seguro es que es la que nos muestra la transición de esas damitas impolutas, con falda hinchada en miriñaque que leían el Lady’s Journal para entonar las cortinas con los jarrones de Murano, a esas otras mujeres con pantalones de campana, que viven en comunas y una primera remesa de derechos conquistados.
El capítulo “El hombre del verano” arranca con la voz en off de Don: “Dicen que cuando tienes que dejar de beber tienes un problema con la bebida, mi mente está confusa, no logro organizar mi pensamiento…”. El alcohol es uno de los grandes protagonistas de la serie, al igual que la “resaca metafísica” —el estado idóneo para alcanzar la verdad—, una interesante idea de Kingsley Amis analizada por Enric Ros en el citado ensayo sobre la serie. Hasta que se escuchan los primeros compases de Satisfaction de los Stones, y Draper sale a la calle, con su chaqueta cuidadosamente doblada en el brazo, engominado, con gafas de sol y fumando con tal placer que el espectador, aunque no fume, desearía hacerlo. Ve a las muchachas pasear con el deseo prendido en el pelo. “Percibía el olor del maíz, lo que era imposible, ahí estaba otra vez el perfume”. El hombre hedonista parece de nuevo capaz de beberse el mundo a tragos, y su voz se serena: “Lista de cosas que me gustaría hacer: 1) subir al Kilimanjaro. 2) lograr controlar mínimamente lo que siento. Quiero despertarme un día siendo ese hombre”. La melancolía, esa vieja herida.
