
La irremisible emancipación humana de la naturaleza -transformada en “cultura”-...

Los municipios vecinos se suman al proyecto que permitirá ampliar...

El salto en la relación comercial entre China y África...

Paul Holthus, presidente y fundador del World Ocean Council, representa...

El nuevo Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona plantea un "salto...

La adquisición y acumulación de información virtual lleva a presuponer...

La Marina del Prat que gestiona el Consorcio de la...

La meta de Rolnik es clara: pensar críticamente para defender...

El centenario de la muestra internacional incluirá un programa de...

El economista Antón Costas defiende un proyecto común desde la...

El director estadounidense cierra el festival con 'Hitman', un 'thriller'...

El club privado solo para mujeres cuenta con más de...

El laboratorio catalán ampliará su catálogo con tres medicamentos y...

La familia Das Gupta, vinculada a la gastronomía india de...

Crónica de la exhibición del documental 'Barceló, traços de fang'...

La competición ejercerá de aparador internacional de la marca catalana,...
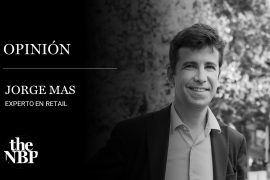
La importancia de saber aprovechar las oportunidades en el 'retail'...

La capital catalana cuenta con una densidad de 1.382 locales...

La agencia de viajes digital barcelonesa facturó un 70% más...

El acuerdo estipula que Fira de Barcelona pagará una cantidad...
[dropcap letter=”S”]
i la primera mitad del siglo XX estuvo definida por una larga guerra civil que se extendió durante tres décadas, la Europa que emerge de 1945 responde a una curiosa paradoja: por una parte, Gran Bretaña y Francia habían logrado mantener intactas las fronteras de sus imperios; por otra, su debilidad era ya manifiesta. No debemos olvidar que el proceso de integración comunitaria nació como consecuencia de la fragilidad del continente y del miedo a los nacionalismos. La pobreza constituía el signo palpable de aquellos años. Según ha destacado el economista Barry Eichengreen, “en 1950, muchos europeos calentaban sus viviendas con carbón, refrigeraban los alimentos con hielo y dependían de lo que eufemísticamente podemos llamar formas rudimentarias de fontanería de interior”. Se trataba, por así decirlo, de un mundo antiguo inserto en un contexto cambiante. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX transformó por completo el rostro de Europa occidental. En 1957, Francia, la República Federal de Alemania, Italia y el Benelux firmaron los Tratados de Roma y, aunque cabe aducir —como sostiene Tony Judt— que no conviene exagerar la importancia de estos acuerdos, lo cierto es que su éxito impulsó la cooperación supranacional hasta convertirla en un hecho inevitable. El largo periodo de paz interna, la demografía favorable, el incremento de la productividad, el estado del bienestar y el consenso político configuran una época dorada para la prosperidad europea. En este largo ciclo, que llega hasta finales de los ochenta, Europa pasó a ser una sociedad de clases medias que normalizó el acceso a bienes como el coche o la vivienda en propiedad, tradicionalmente reservados a la burguesía. La fortaleza de las políticas públicas facilitó un generoso pacto social que permitiría consolidar la marcha ascendente de la economía y de los estándares de vida.
El consenso liberal había triunfado, al igual que el modelo de desarrollo capitalista. Y, si somos razonables —incluso a pesar de la impugnación que plantean los nuevos populismos y el retorno de la sentimentalidad política—, la tesis central de Fukuyama sigue en pie
Con la caída del Muro de Berlín, 1989 fue el corolario lógico a la historia de las dos Europas surgidas de la posguerra. En aquel año, Francis Fukuyama escribió su famoso artículo “El final de la historia”, que sería la base de un libro no menos célebre publicado en 1992. El consenso liberal había triunfado, al igual que el modelo de desarrollo capitalista. Y, si somos razonables —incluso a pesar de la impugnación que plantean los nuevos populismos y el retorno de la sentimentalidad política—, la tesis central de Fukuyama sigue en pie. Con sus debidos matices, el marco que favorece la solución de problemas complejos continúa exigiendo libertad de mercado, apertura comercial, seguridad jurídica, protección social y derechos democráticos. Pero 1989 supuso algo más que la caída del socialismo real, ya que se consolidó la auténtica revolución de estos últimos treinta años: el despertar de China y su decidida entrada en la rueda de la globalización. Desde la perspectiva europea, este salto adelante ofreció rasgos distintivos tras décadas de crecimiento. El lanzamiento del euro y la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios aceleraron la construcción de un gran mercado único. Sin embargo, como observa Tony Judt en su referencial obra sobre la posguerra europea, “las cosas ya no eran como antes, cuando los periodos de auge económico tendían a proporcionar a los desfavorecidos empleos mejor pagados y más seguros. Dicho de otro modo, Europa estaba creando una clase marginada en medio de la bonanza”.
El crash de 2008 exacerbó algunas de las tensiones que se habían ido acumulando. El envejecimiento de la población y el alto endeudamiento público y privado, el estancamiento de la productividad y el desempleo estructural ensombrecieron de repente el relato exitoso de la Unión. Después de treinta años de progreso indudable y otros treinta años de mantenimiento del bienestar, ha resurgido el fantasma de los populismos, con el episodio del Brexit como uno de sus capítulos culminantes. Pero, sobre todo, ha regresado el espectro de la atomización social que, si bien anuncia una nueva geografía de la inteligencia, también divide a la ciudadanía entre apocalípticos e integrados, con el deterioro de expectativas de la clase media y trabajadora y el descrédito de la élite política como telón de fondo. Guiado por un profundo escepticismo, el ensayista Pierre Manent ha advertido sobre el peligro de un momento ciceroniano para Europa, la cual se debate entre el deseo de una mayor integración y la tentación de renacionalizar la soberanía. Ante este dilema, cabe pensar que el futuro de la UE pasa por un reformismo que permita adaptar las instituciones comunitarias a los retos de nuestro tiempo y que, a su vez, se demuestre capaz de mitigar el malestar social y de fortalecer los estándares de vida —y el horizonte de oportunidades— de los ciudadanos. Se trataría de recuperar el valor de una política razonable para una época marcada por profundas transformaciones estructurales. Nada muy distinto, en definitiva, al anhelo de una Europa compartida y mejor que nació en Roma hace ahora sesenta años.
[dropcap letter=”S”]
i la primera mitad del siglo XX estuvo definida por una larga guerra civil que se extendió durante tres décadas, la Europa que emerge de 1945 responde a una curiosa paradoja: por una parte, Gran Bretaña y Francia habían logrado mantener intactas las fronteras de sus imperios; por otra, su debilidad era ya manifiesta. No debemos olvidar que el proceso de integración comunitaria nació como consecuencia de la fragilidad del continente y del miedo a los nacionalismos. La pobreza constituía el signo palpable de aquellos años. Según ha destacado el economista Barry Eichengreen, “en 1950, muchos europeos calentaban sus viviendas con carbón, refrigeraban los alimentos con hielo y dependían de lo que eufemísticamente podemos llamar formas rudimentarias de fontanería de interior”. Se trataba, por así decirlo, de un mundo antiguo inserto en un contexto cambiante. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX transformó por completo el rostro de Europa occidental. En 1957, Francia, la República Federal de Alemania, Italia y el Benelux firmaron los Tratados de Roma y, aunque cabe aducir —como sostiene Tony Judt— que no conviene exagerar la importancia de estos acuerdos, lo cierto es que su éxito impulsó la cooperación supranacional hasta convertirla en un hecho inevitable. El largo periodo de paz interna, la demografía favorable, el incremento de la productividad, el estado del bienestar y el consenso político configuran una época dorada para la prosperidad europea. En este largo ciclo, que llega hasta finales de los ochenta, Europa pasó a ser una sociedad de clases medias que normalizó el acceso a bienes como el coche o la vivienda en propiedad, tradicionalmente reservados a la burguesía. La fortaleza de las políticas públicas facilitó un generoso pacto social que permitiría consolidar la marcha ascendente de la economía y de los estándares de vida.
El consenso liberal había triunfado, al igual que el modelo de desarrollo capitalista. Y, si somos razonables —incluso a pesar de la impugnación que plantean los nuevos populismos y el retorno de la sentimentalidad política—, la tesis central de Fukuyama sigue en pie
Con la caída del Muro de Berlín, 1989 fue el corolario lógico a la historia de las dos Europas surgidas de la posguerra. En aquel año, Francis Fukuyama escribió su famoso artículo “El final de la historia”, que sería la base de un libro no menos célebre publicado en 1992. El consenso liberal había triunfado, al igual que el modelo de desarrollo capitalista. Y, si somos razonables —incluso a pesar de la impugnación que plantean los nuevos populismos y el retorno de la sentimentalidad política—, la tesis central de Fukuyama sigue en pie. Con sus debidos matices, el marco que favorece la solución de problemas complejos continúa exigiendo libertad de mercado, apertura comercial, seguridad jurídica, protección social y derechos democráticos. Pero 1989 supuso algo más que la caída del socialismo real, ya que se consolidó la auténtica revolución de estos últimos treinta años: el despertar de China y su decidida entrada en la rueda de la globalización. Desde la perspectiva europea, este salto adelante ofreció rasgos distintivos tras décadas de crecimiento. El lanzamiento del euro y la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios aceleraron la construcción de un gran mercado único. Sin embargo, como observa Tony Judt en su referencial obra sobre la posguerra europea, “las cosas ya no eran como antes, cuando los periodos de auge económico tendían a proporcionar a los desfavorecidos empleos mejor pagados y más seguros. Dicho de otro modo, Europa estaba creando una clase marginada en medio de la bonanza”.
El crash de 2008 exacerbó algunas de las tensiones que se habían ido acumulando. El envejecimiento de la población y el alto endeudamiento público y privado, el estancamiento de la productividad y el desempleo estructural ensombrecieron de repente el relato exitoso de la Unión. Después de treinta años de progreso indudable y otros treinta años de mantenimiento del bienestar, ha resurgido el fantasma de los populismos, con el episodio del Brexit como uno de sus capítulos culminantes. Pero, sobre todo, ha regresado el espectro de la atomización social que, si bien anuncia una nueva geografía de la inteligencia, también divide a la ciudadanía entre apocalípticos e integrados, con el deterioro de expectativas de la clase media y trabajadora y el descrédito de la élite política como telón de fondo. Guiado por un profundo escepticismo, el ensayista Pierre Manent ha advertido sobre el peligro de un momento ciceroniano para Europa, la cual se debate entre el deseo de una mayor integración y la tentación de renacionalizar la soberanía. Ante este dilema, cabe pensar que el futuro de la UE pasa por un reformismo que permita adaptar las instituciones comunitarias a los retos de nuestro tiempo y que, a su vez, se demuestre capaz de mitigar el malestar social y de fortalecer los estándares de vida —y el horizonte de oportunidades— de los ciudadanos. Se trataría de recuperar el valor de una política razonable para una época marcada por profundas transformaciones estructurales. Nada muy distinto, en definitiva, al anhelo de una Europa compartida y mejor que nació en Roma hace ahora sesenta años.
