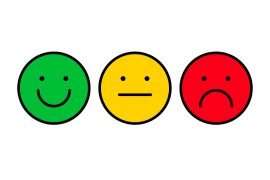[dropcap letter=”U”]
n inspirador artículo de Daniel Gamper planteaba, hace unas semanas, la existencia de un placer futbolístico vinculado a la contemplación del buen juego. Una especie de felicidad continuada, que no necesariamente culminaría en la anotación. Con absoluta justicia señalaba a Messi como sumo artífice y paradigma de jugador total, por su capacidad para movilizar los elementos todos y hasta sobreponerse a los caprichos de la fortuna. La fe en su juego se explicita con gloriosa redundancia mediante la alusión a su santa persona como “Mesías” -dada la sintomática, improbablemente casual homofonía- y empleando la cifra a su espalda como vocales de la palabra con que se refiere a la divinidad (D10S). Ironías de la vida, es por todos sabido que el nombre de la figura que ha querido hacerle sombra -con quien se ha repartido el trofeo dudosamente dorado durante una década- es casi sinónima, lo cual sobreabunda en la antítesis de los personajes que representan.
 Cristiano Ronaldo es en esencia un definidor, un jugador que parece jugar para sí, pues básicamente está contento cuando él anota, y aplaude poco (o nada) los goles de los compañeros. Sus celebraciones, en cambio, son explosivas y -para muchos- motivo de provocación. Lo cierto es que acostumbran a exhibir un cuerpo cultivado a conciencia, que se sabe con orgullo centro de las miradas de medio mundo, no sólo del futbolístico. Si, desde el punto de vista de la estética filosófica, hemos leído en el texto de Gamper que el espectáculo que mueve Messi da mucho que pensar, desde el punto de vista de la narrativa teatral o incluso cinematográfica -tan susceptible a la mitomanía- la figura de pistolero incomprendido se ajusta aún más idóneamente a la persona de Cristiano Ronaldo. En el enfrentamiento de ambos, se da una paradoja insoportable para el especialista en goles: de los 9 años que convivieron en la liga española, 5 de ellos el argentino acabó con mejores registros.
Cristiano Ronaldo es en esencia un definidor, un jugador que parece jugar para sí, pues básicamente está contento cuando él anota, y aplaude poco (o nada) los goles de los compañeros. Sus celebraciones, en cambio, son explosivas y -para muchos- motivo de provocación. Lo cierto es que acostumbran a exhibir un cuerpo cultivado a conciencia, que se sabe con orgullo centro de las miradas de medio mundo, no sólo del futbolístico. Si, desde el punto de vista de la estética filosófica, hemos leído en el texto de Gamper que el espectáculo que mueve Messi da mucho que pensar, desde el punto de vista de la narrativa teatral o incluso cinematográfica -tan susceptible a la mitomanía- la figura de pistolero incomprendido se ajusta aún más idóneamente a la persona de Cristiano Ronaldo. En el enfrentamiento de ambos, se da una paradoja insoportable para el especialista en goles: de los 9 años que convivieron en la liga española, 5 de ellos el argentino acabó con mejores registros.
REVESES DE LA FORTUNA
La tópica comparación con los duelos de Western no se debe sólo a la metafórica del disparo. El goleador es el justiciero que se intuye, sin embargo, al margen de la ley. Quiere cumplir con su mandado por encima de todo, aun granjeándose la incomprensión de sus semejantes y próximos. Lo ha reconocido en una entrevista, la presente temporada, Luis Suárez, otro gladiador excesivo, con una pregunta retórica: “¿Qué delantero no es egoísta?”. En realidad, la versión maniquea del mundo, tan afín a la cosmovisión hollywoodiense, no ilustra con propiedad la situación. Podría decirse que hay buenos, malos y justicieros. Pues el primero en ser víctima de su memorable y legítima misión -golear- es aquel que acapara el protagonismo, y se pone en primerísimo plano, muy cerca de los dioses. Se aproxima a la gloria, como un Ícaro envanecido por su eficiencia, abriendo sus alas sobre al piélago de posibles errores que lo condenarán, incluso si él no lo sabe aún.
Instalado en la vanidad del depredador, las antipatías hacia la persona de Cristiano Ronaldo siguen a la orden del día, ya sea bajo la forma de envidia -por ser “guapo y rico”, según sus palabras- o por una desconexión de la realidad común, que por momentos puede antojarse casi absoluta, al demostrar poco compañerismo o solidaridad. Gary Lineker, en su activísima cuenta de Twitter, recientemente le dio un nuevo toque. Y, sin embargo, alguien podría preguntarse, ¿qué culpa tiene Cristiano si se pierde en el océano una avioneta que transportaba a un compañero de profesión precisamente el mismo día en que, tras presentarse ante el juez vestido como quien ha de desfilar por la alfombra roja -siendo condenado a pagar cerca de 20 millones de euros-, decide tomarse un selfie en su lujoso avión?
Volar puede ser hermoso, pero las alas son siempre prestadas. Identificarse con la causa primera de la realidad es un mal del que nadie se halla completamente protegido, tanto menos los que más creen saber.
La falta de perspectiva a propósito de la propia centralidad en el mundo, como la de empatía hacia el otro -la identificación con su estado, por distinto que aparente- no representa un defecto exclusivo de algunas profesiones. Nadie es ajeno a la posibilidad de sufrir un ataque de ego, o de quedar instalado en la absoluta mismidad del niño durante más tiempo de lo previsto. Pueden padecer ambos males incluso los individuos más formados, los especialistas en un determinado arte, como se había empeñado en demostrar Sócrates para corroborar o desmentir la extraña aseveración del oráculo. El problema, hoy en día, radica en que los que más se benefician del acceso a la información y el negocio de las redes sociales, en tanto que protagonistas de un “espectáculo” exponencialmente lucrativo, deslumbran por el profundo desconocimiento de la fragilidad que hace posible su sustentación.
Volar puede ser hermoso, pero las alas son siempre prestadas. Identificarse con la causa primera de la realidad y el orden necesario de cosas, que los griegos lo llamaban ananké, es un mal del cual -como decíamos- nadie se halla completamente libre, tanto menos los que más creen saber. Matchpoint, seguramente la mejor película que Woody Allen filmó en los últimos lustros, muestra de qué modo también la “buena suerte” puede conllevar un endiosamiento pernicioso. La excepcionalidad de la pelota de tenis que golpea en la cinta superior de la red y cae del otro lado inexplicablemente -favoreciendo al jugador, incluso si no lo merece- parecería ubicar al individuo en una especie de “estado de excepción moral”. Pero lejos de beneficiarlo -según intereses mundanos- lo que hace es tender el puente hacia aquel endiosamiento, y con ello hacia la posible corrupción interna. Esta misma idea ya la había planteado Boecio, “último de los romanos y primero de los escolásticos”, en su Consolación de la filosofía, incuestionable best-seller durante la Edad Media.
Ciertamente, pensando en los antiguos podemos recordar el lema latino que decía que la suerte favorece “a los que se atreven” (Audentes fortuna iuvat, en Libro X de la Eneida de Virgilio), y que Daniel Gamper parecía aludir al referirse a la confianza que emana de las acciones de Messi: “una fe inmutable en que, si se entrega, el destino le favorecerá”. Pero en el caso del portugués esa sentencia se encuentra oscurecida por la cainita sospecha -susurro incomodísimo- de saberse el “segundo más favorecido”. Una verdad insoportable, que trata de liquidar por medios diversos. Así, el gutural bramido -tras el salto y giro, sin perder nunca de vista la ubicación de la cámara- busca acreditar la dimensión pragmáticamente primitiva de la afirmación propia como triunfador, incluso en su replicación digital. Constatación del cumplimiento del deber que eventualmente remata con la autoevidente gestualidad de “yo estoy aquí”. Y, sin embargo, en la excesiva voluntad de mostrarse muy a gusto consigo mismo se valida el sentido profundo de aquella intuición de Boecio: que la fortuna tiende a ocultar el sentido de la verdadera felicidad.
EL HISTRIONISMO COMO TANGENTE
Aquellos gestos son redundantes y teatrales, inevitablemente histriónicos. Y, con todo, también sintomáticos, pues revelan lo duro que es estar sometido a la tiranía de los números. Tanto en lo que respecta al número de goles anotados como al hecho de cargar el lastre de ser “segundo”. Nada que ver, ninguna lástima que sentir -podría pensarse- teniendo presente la situación de la mayoría de los trabajadores. Costará quizá sentir empatía por un espécimen de esta suerte -si pensamos precisamente en los números que manejan, en sus posibilidades económicas- pero hay una verdad que tortura a todo ser humano, y muy especialmente al que se encuentra en el epicentro de la responsabilidad contable, por poco que lo piense. Y es que la tarea del anotador, máxima aspiración del trabajador eficiente, del hábil, no puede competir con la belleza desinteresada y “grande” del artista (“È così triste essere bravi: si rischia di diventare abili”, dice Jep Gambardella a su amiga milanesa después de hacer el amor).
La narrativa mítica que a menudo se trae a colación es la de un Narciso enamorado de sí mismo: individuo convertido en personaje, que se ahoga por causa de su prístina y fatalmente atractiva representación.
Por otro lado, perderse en el recuento de lo que se posee no hace sino confirmar lo irreparable de la verdadera pérdida, que experimenta ejemplarmente el Calígula de Albert Camus después de la muerte de su amada. Ante la insatisfacción de no poder alcanzar lo imposible, le da por aplicar la lógica productiva -aquello que parece interesar a los hombres- hasta las últimas (sanguinarias) consecuencias: “Si le Trésor a de l’importance, alors la vie n’en a pas“. La cuestión, es qué hacer con aquella verdad insomne, cómo seguir con el día a día cuando uno es el más poderoso de entre los mortales sin ser completamente un dios, como le sucede al Hiperión de Hölderlin.
La otra narrativa mítica que a menudo se trae a colación al hablar de Cristiano, la más evidente a tenor de la forma de autocomplacencia que impide tomar perspectiva, es la de un Narciso enamorado de sí mismo; individuo convertido en personaje frente al maravilloso reflejo de su performance, que se ahoga por causa de aquella prístina y fatalmente atractiva representación. Calígula, antihéroe paradigmático, no se ahoga, pero experimenta la culminación de una vida de excesos -el éxtasis final, su muerte, según precisa la acotación de Camus- a partir del simbólico resquebrajamiento del espejo. La disyuntiva que se propone en el caso del goleador por supuesto no es tan dramática, si bien contrapone sin matices victoria y derrota. Idea condensada en el lema garibaldiano “Roma o morte” y que -volviendo al infantilismo del ser más cercano a los dioses- se traduce: “O César o nada”.
La pasión futbolística de Camus, autor de aquella fabulosa e inquietante recreación teatral, ha trascendido por una frase, que en cierto modo la sintetiza: “Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois“. Como defensor de los derechos sociales, él siempre creyó en el juego colectivo, en la repartición equitativa de tareas, responsabilidades y beneficios dentro de un mismo equipo. En este sentido, Joaquín DHoldan recuerda en su libro Genios del Fútbol que Camus quiso ser centrocampista. No pudiendo “dar juego” por haber roto sus zapatos -explica- hubo de conformarse con ser portero. Ciertamente alejado de la tarea democratizadora, pero antítesis de la figura del goleador: defensor último, enfrentado cara a cara con aquel individuo veloz y determinado, inquebrantable en su búsqueda personal de la gloria, que se mira gustoso en el espejo de la hazaña que lo ha encumbrar y quizá hasta tornarlo inmortal.
No descubriremos ahora la sublimación afectiva que supone antropológicamente el deporte -resumida en la concepción del homo ludens– ni nos extenderemos en la consabida comparación con la guerra, presente ya en el espíritu agonístico de los griegos, que destacaron por el gusto de la competición y el cultivo de la excelencia hasta en el campo de batalla. “Héroe” es aquel que descuella por su valentía e integridad, que se convierte en ejemplo a pesar de su inevitable infortunio y puede ser llorado y celebrado por ello, dando pie al fenómeno anímicamente reparador que Aristóteles definió como catarsis. Sin embargo, el “resultadismo” que ensalza al goleador en nuestra sociedad del espectáculo será también su sentencia, cuando lo transmute en antihéroe sin que su profesionalidad pueda apenas hacer nada por evitar la condena que significa no poder ser ni llorado.
El ídolo adorado pasa a ser maldecido cuando se agota su función taumatúrgica
Manuel Vázquez Montalbán escribió, en uno de los artículos compilados en Fútbol. Una religión en busca de un Dios, “el delantero centro es un loco aparte (…). Conoce la desesperanza de tardes y tardes en las que todos los agujeros están tapiados y el público le grita: ‘¡Tarugo!’. Ignorante el público de que los agujeros son nadas misteriosas que de pronto se aparecen a los delanteros centro más locos, como los ángeles antiguos se aparecían a las vírgenes más campechanas”. En el estadio Santiago Bernabéu, mismo escenario que se vivió una parodia de Cómo ser John Malkovich -más surrealista aún que el filme de Spike Jonze, y eso no es decir poco- cuando el público lució miles caretas de Cristiano Ronaldo para que fuera premiado con el balón de oro en 2013, el “artista” sería silbado en repetidas ocasiones (2015, 2016, 2017 y 2018) por su bajo rendimiento. El ídolo adorado pasa a ser maldecido cuando se agota su función taumatúrgica.
“TEATRO DEL BUENO” (LA VERDAD SURREALISTA)
La experiencia de “ser Cristiano” por un día, por unas horas o minutos -como se plantea en aquel filme- podría resultar placentera para muchos de los parapetados tras la falsa apariencia de aquella celebrity. La realidad inherente a la transformación que propicia la máscara ha sido explicitada por autores como Slavoj Zizek o Julia Kristeva desde el psicoanálisis lacaniano, así como -más cercano a nosotros- por el filósofo barcelonés Eugenio Trías, al forzar la etimología latina del término persona (per/sonare) ya en su obra Filosofía y carnaval: máscara que da volumen al discurso de los actores y que instituye el ser individual. El coincidir con uno mismo siendo otro (haciendo ver que se es otro) es algo que cualquiera, desde la edad infantil, puede disfrutar, por poco que se aplique en ello. ¿Qué sucede, no obstante, cuando la máscara que uno se pone es la de uno mismo? Cabe la posibilidad de que, tal como acontece a John Malkovich al meterse en su propia mente, la absoluta auto-referencialidad provoque una especie de indigestión metafísica. “I have seen a world that no man should see!“, exclama con sobrecogedor realismo el actor John Malkovich tras salir de sí mismo, en lo que no deja de ser un fascinante ejercicio de metaficción por parte de los artífices.
Al hilo de aquella especulación surrealista (literalmente: “sobre-realista”), puede suceder que el estar proyectado en todos como mero personaje haga caer en la cuenta de que uno esencialmente no es más que eso, un títere, sin entidad propia. Una famosa expresión, la que señala que “el personaje se ha comido a la persona”, sería aplicable en casos de sobreexposición teatral; la de nuestro protagonista o la de ciertos entrenadores -José Mourinho a la cabeza- amantes confesos de las artes escénicas y víctimas del amor a la representación de su papel. Podría entenderse aquel histrionismo desaforado como una “suerte” de condena circular, del estilo de un Sísifo o un Tántalo. En suma, la cara oculta de su aparente riqueza, de su “fortuna”, según explicaba Boecio para ofrecer confort a los desfavorecidos. Pero, por supuesto -asumámoslo- cabe contemplar asimismo la posibilidad de que el histrión, que se enriquece gracias a nuestra pasión por el espectáculo, viva felizmente, ajeno a la amenaza de condenas temporales o eternas.