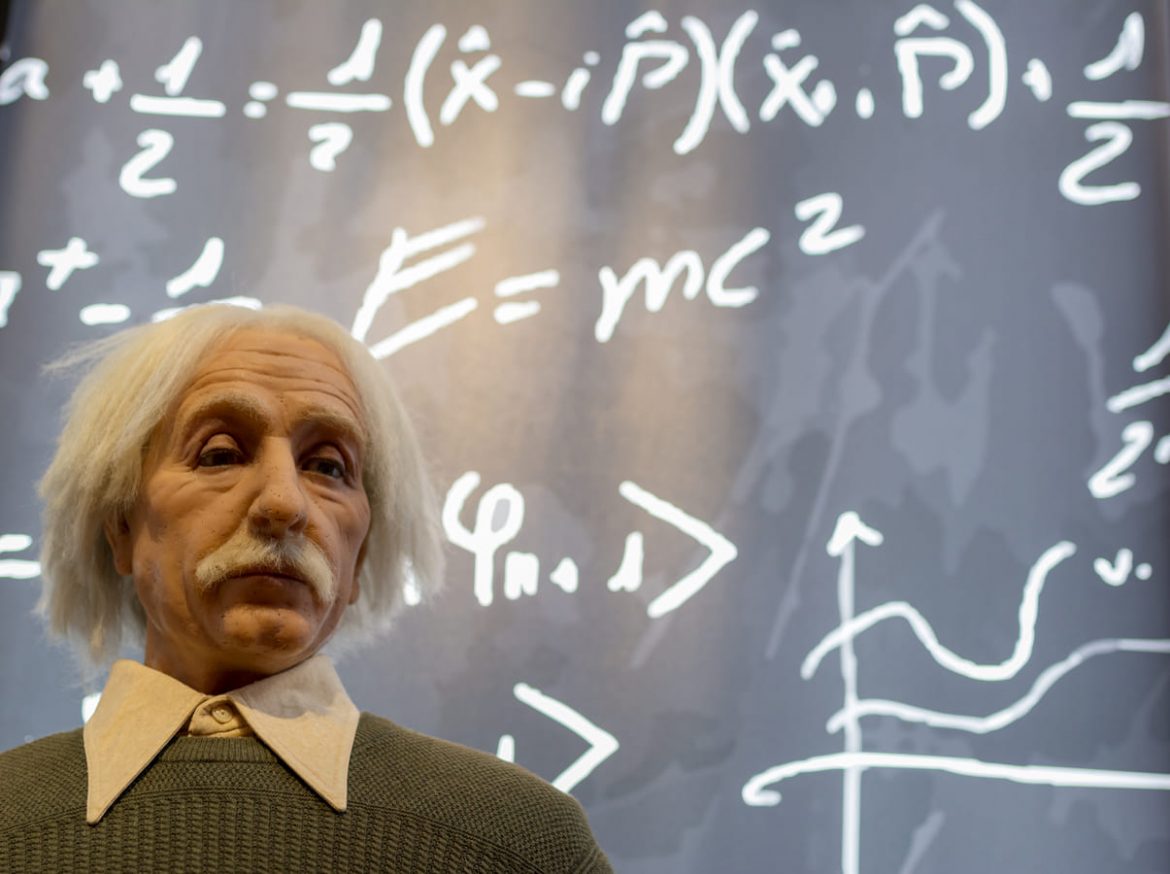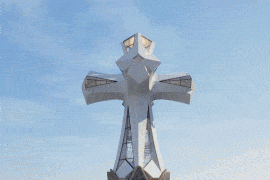Tal y como hicimos con Pablo Picasso y Federico García Lorca, se trata de una conversación imaginaria y distópica con Albert Einstein, forzando la línea del tiempo, de modo que podamos acercarnos a lo que estas figuras nos dirían hoy sobre su vida, sobre Barcelona y sobre los tiempos que vivimos ahora.
— Bienvenido a la ciudad del conocimiento.
— ¿No exagera, joven?
— No lo digo yo, son los grandes nombres que utilizan los diversos gobiernos municipales cuando deben hablar de investigación, cultura, conocimiento e investigación.
— A mí cuando me invitaron solo fue para realizar tres entrevistas. Y no fue el ayuntamiento, sino ese tipo de gobierno autónomo que…
— La Mancomunitat, sí. Febrero de 1923, invitado por el ingeniero y matemático Esteve Terradas.
— ¡Eso! Terradas.
— ¡Fue todo un acontecimiento, recibir un reciente Nobel de Física!
— Ganas le ponían, eso sí. Recuerdo la visita a la Real Academia de Ciencias y Artes, la del edificio del reloj…
— Aquí mismo subiendo la Rambla, sí.
— ¿Aún marca la hora oficial?
— Ahora la hora oficial ya no la marca ni el Big Ben, maestro, sino los teléfonos móviles. Todos ellos perfectamente sincronizados.
— Aquí en el Museo no paran de hacerme retratos con estos trastos.
— No tantos como a Messi o a Rosalía, supongo.
— A mí me ha tocado compartir espacio con compañeros más discretos, como Marie Curie, o ese señor de la silla de ruedas de allí al fondo.
— Stephen Hawking. Un discípulo suyo.
— ¿Discípulo?
— Unió su teoría de la relatividad con la de la mecánica cuántica, aparte de su investigación sobre los agujeros negros y el origen del Universo.
— Ah! ¿Ahora ya sabemos por qué existimos?
— Eso ya sería algo más metafísico, me temo.
— El caso es que él se lleva muchas más fotografías que yo.
— No me diga que eso le importa.
— No, no. Tampoco me hicieron muchas, cuando vine a Barcelona. De hecho, nadie vino a recogerme a la Estación de Francia.
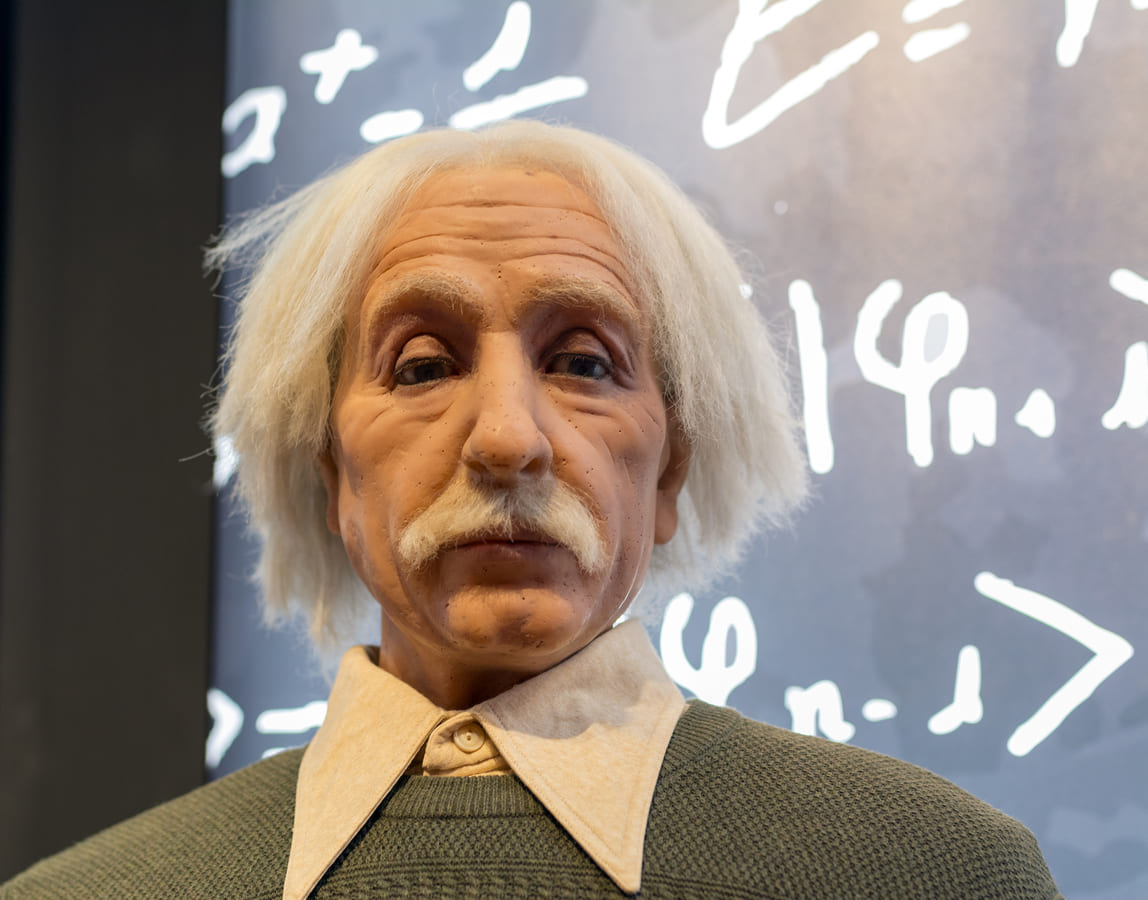
— ¿Lo decís en serio?
— No fue culpa de nadie, simplemente no había tenido tiempo de enviar un telegrama para confirmar mi hora de llegada.
— Pues cerca de la estación están planeando la “Ciutadella del Coneixement”, una especie de gran área dedicada a la biomedicina, la biodiversidad y las ciencias del mar.
— Confío en que hagan algo más que poner piedras. Ustedes son muy buenos construyendo edificios, pero deben llenarse.
— Harán también una gran biblioteca provincial, que es lo que se hace en las provincias.
— No se queje, que tienen una ciudad preciosa.
— Una gran “cocapital cultural”, sí. ¿Dónde se alojó, por cierto? Decían que declinó la invitación al Ritz y se alojó en el Quatre Nacions, aquí mismo, en la Rambla.
— Algunos también decían que en el Hotel Colón, en la Plaza Catalunya.
— ¿Y dónde fue?
— Elsa y yo estuvimos muy bien en Barcelona, solo le diré eso.
— “Ha venido a Barcelona un gran hombre”, escribió Sagarra.
— Tengo un buen recuerdo de todo. Gente amable, Terradas, Campalans, Lana, la hija de Tirpitz… Canciones populares, bailes…
— ¿Quiere decir la sardana?
— Me encantaron. Escuché durante muchos años los discos que me regalaron. ¡Ah, y la Marieta de l’ull viu!
— ¿En serio?
— No soy de piedra, ni ninguna figura de cera. Ah, ¡Y también recuerdo el Refectorium!
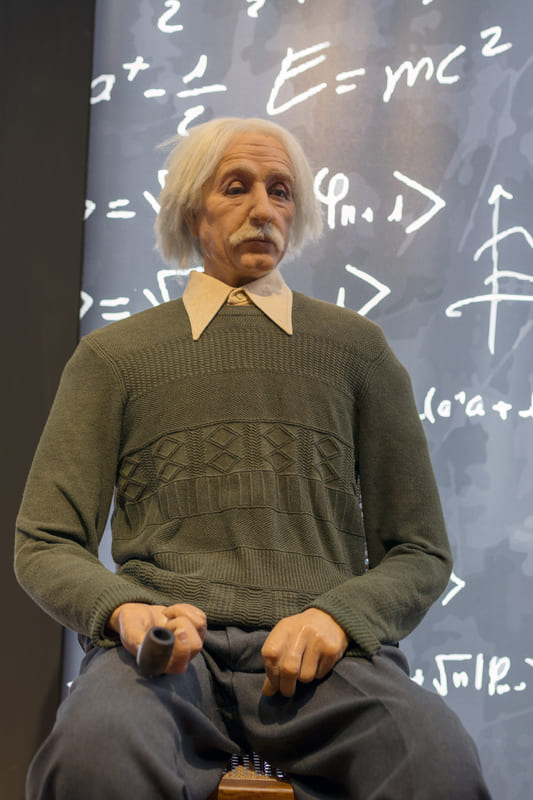
— ¿El restaurante?
— Sí, en la misma Rambla. Era un establecimiento curioso, como una brasserie pero metida en un sótano y con un aspecto muy medieval. Era muy popular. Por cierto, ¿aún está ese cine, en los bajos de la Academia?
— ¿Qué cine? Ahora hay un teatro, el Poliorama.
— Pues había un cine… Martí, creo que se llamaba.
— Ni idea.
— Y recuerdo un reloj astronómico impresionante, ahí dentro, que marcaba la posición de los planetas y del Sol.
— El reloj de Albert Billeter, sí. Son cosas de ser una Academia fundada en 1764, ya ve que las ansias de conocimiento son antiguas aquí.
— El tiempo pasa muy rápido.
— Eso es relativo, ¿no?
— No creo que usted lo entendiera.
— Pues este Museo de Cera es, precisamente, una especie de túnel del tiempo.
— Es aún más complicado que eso. De hecho, en las tres conferencias que hice en Barcelona pude ver en las caras de todos los asistentes que no habían entendido nada.
— Es que quizá les habló como si fueran físicos o matemáticos.
— Diría que solo me entendió Esteve Terradas.
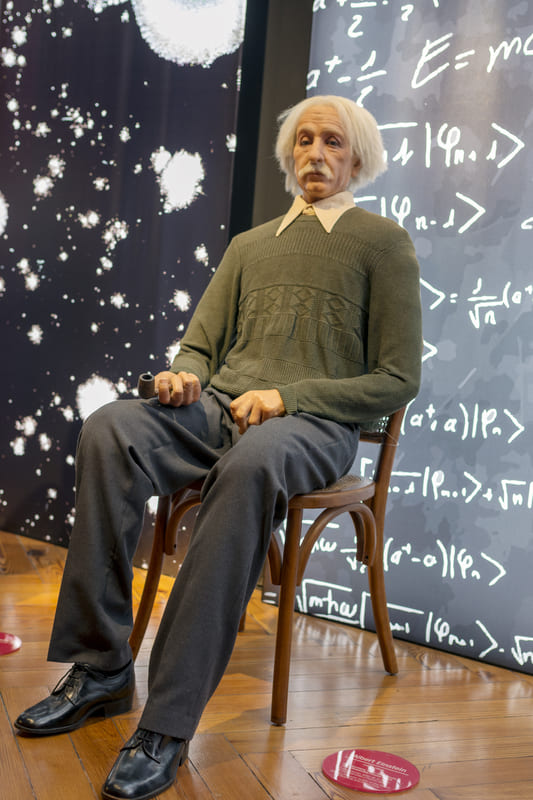
— ¿Y dónde la hizo, la primera?
— En la sede del Institut d’Estudis Catalans.
— ¿Quiere decir en la calle del Carme, junto a la Biblioteca Nacional?
— ¡No, no! Quiero decir en ese palacio renacentista que hay en la Plaza Sant Jaume. Palacio de la Diputación, creo que lo llamaban.
— Ah! ¡El Palau de la Generalitat!
— No cabía ni una aguja, y eso que hubo que pagar entrada para escucharme. Veinticinco pesetas, creo que eran.
— No es poco. Por no acabar entendiendo nada de alguien que hablaba en una mezcla de francés y alemán…
— ¿No son ustedes la ciudad del conocimiento, me decía?
— No me haga hablar. En cualquier caso, usted cobró 3.500. Por las tres conferencias.
— Mi sueldo de un año como científico.
— Caramba.
— Las otras las hice en el mismo Palau, pero en otro salón. Y después me hicieron una gran cena de homenaje a Ritz.
— Pero aparte de Barcelona, también visitó Poblet, L’Espluga de Francolí, Sant Cugat, Terrassa…
— Me acompañaba el presidente Puig i Cadafalch y un señor muy simpático con pajarita, no recuerdo su nombre…
— Ventura Gassol.
— Eso. Y luego recuerdo la Escuela del Mar de Barcelona, el Grupo Escolar Baixeras, la Escuela Industrial, el Somorrostro, la visita al Ayuntamiento…
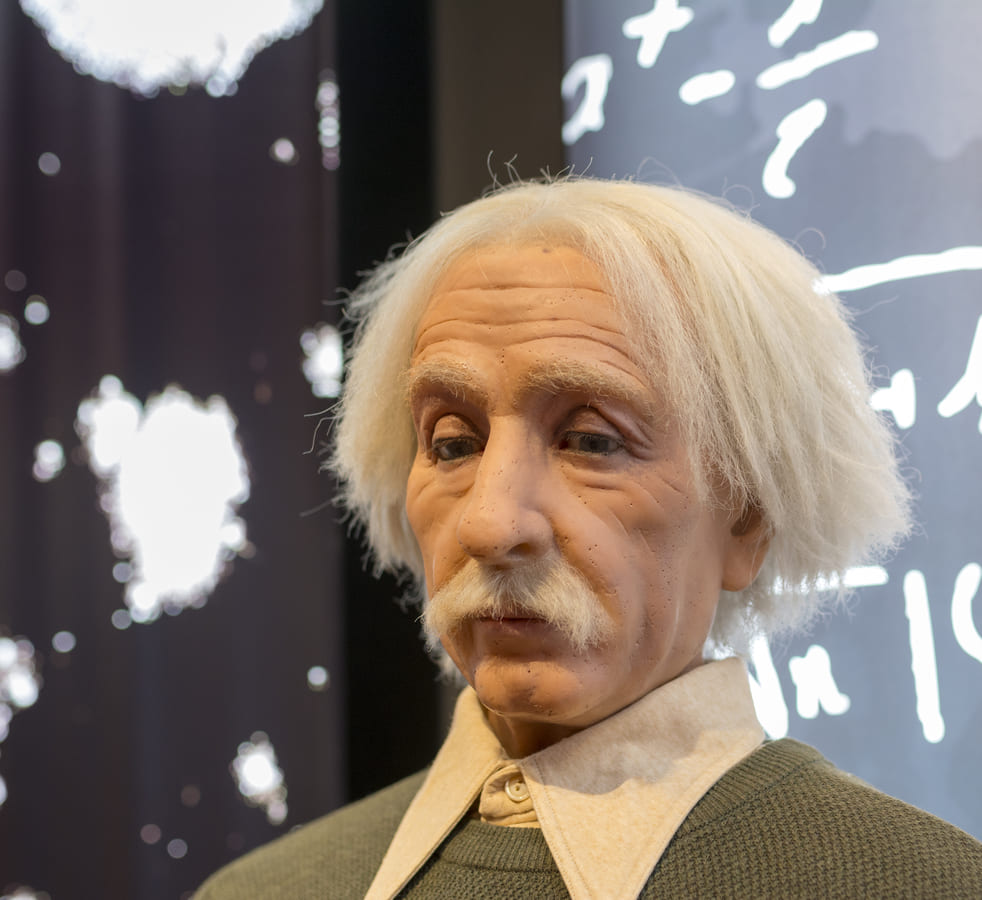
— Y el coloquio en la Academia. Pero también se entrevistó con un líder de la CNT, ¿verdad?
— Recomendé a ese tal Pestaña que hiciera leer a Spinoza a sus sindicalistas.
— ¿Spinoza? ¿El filósofo?
— Yo sólo creo en el Dios de Spinoza.
— Un dios unido a la Naturaleza, a la ciencia. Debería leer a Francesc Pujols.
— En todo caso fue más constructiva la cena que nos organizó Rafael Campalans, en su casa, en la calle Rosselló. Recuerdo el menú en latín, y que cantó una soprano del Orfeó Català.
— Pues ahora Campalans da nombre a la Fundación del PSC.
— Diría que era responsable de pedagogía del gobierno de la Mancomunidad…
— Sí, un socialista como usted, en un gobierno de supuestos “burgueses”.
— Yo creo que la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal y como existe hoy en día, es la verdadera fuente del mal.
— Campalans estaría de acuerdo, en eso. Por eso planteaba su política pedagógica igualitaria.
— La educación debería desarrollar el sentido de responsabilidad del individuo hacia sus conciudadanos, en lugar de la glorificación del poder y del éxito.
— Íbamos hacia ahí… Pero en ese mismo mes de septiembre Primo de Rivera eliminaría la Mancomunitat.
— ¿Y la sardana?
— Y la sardana. Aunque las hubiera bailado, también.
— No puede ser.
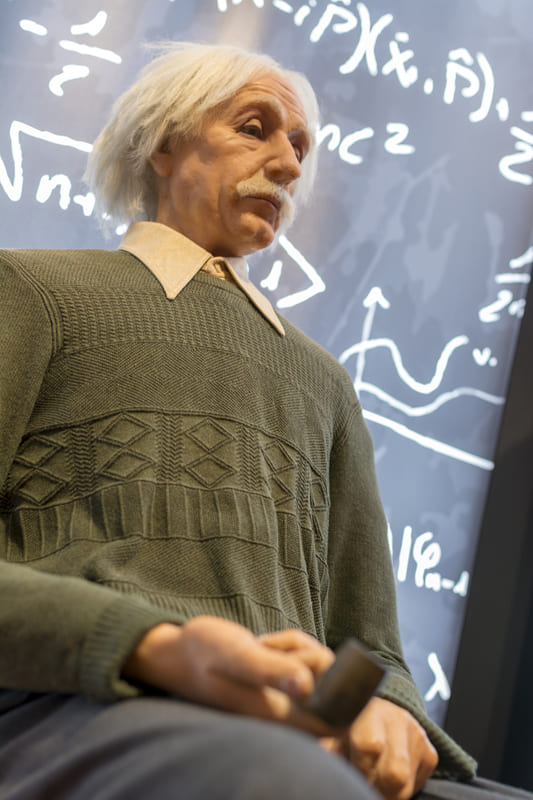
— Incluso la “Marieta de l’ull viu”, señor Albert Einstein.
— En fin… Pero bueno, no sé si sabe que yo también tuve que abandonar Alemania más tarde.
— Por supuesto que lo sé. Todo está conectado: espacio, tiempo y fascismo.
— No bromee. Un día quizás entenderá lo que digo.
— No necesito entender: Sagarra, pese a no entender nada de sus conferencias, habría querido llevarse una pizarra sin borrar.
— Hay recuerdos imborrables.
— O puro fetichismo, maestro.
— Ya le he dicho que, por mucho que ahora lo parezca, no soy una pieza de museo.
— Las cosas están aquí y dejan de estar a la vez, ¿no? Usted mismo se fue en seguida a Madrid.
— Era lo normal, ¿no?
— Por supuesto, maestro. No sufra. Es lo que tiene ser una “cocapital”.