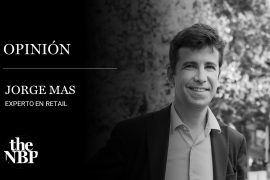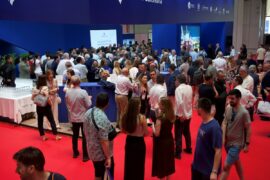Occidente tal y como lo conocíamos ya no existe. Con estas palabras y un cierto desconcierto, describía la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una verdad incómoda. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los EE.UU. con su avalancha de medidas reaccionarias y proteccionistas, y su declarada animadversión hacia Europa cogía desprevenida una vez más a las instituciones europeas. Un nuevo escenario que obliga a la UE a reconfigurar su política exterior, su política de seguridad y defensa y a reconstruir su propósito y su relato ante sus casi 500 millones de ciudadanos.
En los últimos años, voces relevantes como Josep Borrell, en su calidad de Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, proclamaba a quién le quería oír la necesidad de afrontar de forma contundente los retos de la autonomía estratégica europea. La Unión Europea no puede ser “un herbívoro en un mundo de carnívoros” proclamaba Borrell, pero no hay más sordo que el que no quiere oír. La guerra de Ucrania vino a sacudirnos buena parte del tradicional buenismo europeo, pero la nueva llegada de Trump al gobierno de los EE.UU. y su diplomacia de los aranceles nos ha bajado del caballo de un plumazo y nos obliga a adaptarnos a una realidad disruptiva y compleja que acaba con el orden mundial tras la II Guerra Mundial.
Es probable que hayamos entrado de forma abrupta y sin transición de nuevo a eso que se ha venido a llamar el realismo de las relaciones internacionales. Esto es, una escuela de pensamiento que considera que la política mundial se basa en una competencia permanente entre estados con intereses propios que compiten por el poder y por el posicionamiento dentro de un sistema global anárquico desprovisto de una autoridad centralizada. Y en buena parte pareciera que el mundo que viene puede ser así. La nueva era Trump se asemeja a la vieja ley de la selva en el que el más fuerte —o los que quieren ser los más fuertes— quieren imponer sus reglas. Sin embargo, no podemos caer en la trampa de las profecías autocumplidas por gris que parezca el horizonte. Tenemos la obligación de reconstruir la idea de progreso reivindicando un nuevo orden global más justo y pacífico.
En contraposición a ese realismo de este nuevo desorden internacional, tenemos que reivindicar de nuevo otra de las disciplinas de pensamiento de las relaciones internacionales de las últimas décadas, el idealismo. Una doctrina optimista que busca trascender la anarquía y la confrontación internacional para crear un orden mundial más cosmopolita que reivindica la convivencia pacífica y el multilateralismo como posible y necesario. El idealismo, tiene un fuerte arraigo en el pensamiento europeo y en Occidente en el último siglo, con intelectuales de la talla de George Steiner y su imprescindible La idea de Europa, o la obra y el pensamiento del autor judío-austríaco Stefan Zweig, así como otros contemporáneos como los pequeños escritos políticos de Jürgen Habermas.
Desde un punto de vista histórico, político o sociológico, el idealismo se sustenta tanto en el rechazo a la guerra como en la aspiración de crear una arquitectura institucional que permita prevenir situaciones similares que fueron el germen de las guerras mundiales que asolaron Europa. Un idealismo transversal que ha hecho posible construir en los últimos 80 años lo que es hoy la Unión Europea con sus imperfecciones y carencias.
Pero el pensamiento utópico viene de mucho más atrás. En el ya lejano 1516, en la ciudad de Lovaina, el humanista Tomás Moro escribía una de las grandes obras maestras, Utopía. El libro era una crítica feroz a la sociedad inglesa de su tiempo, e influido por las ideas platónicas de La República, intentaba relatar cómo sería un Estado perfecto aún a sabiendas de que eso era simplemente imposible. Ese Estado perfecto solo puede existir… “en ninguna parte”, que es lo que significa Utopía en griego. Hoy, como entonces, sabemos que la República perfecta, como la idea de una Europa perfecta no habita en ninguna parte, pero la utopía debería seguir siendo, a pesar de las dificultades, el horizonte que nos guía y da sentido en el camino para avanzar ética y socialmente en el proyecto europeo.

Y eso es precisamente lo que debemos reivindicar desde Barcelona y en el conjunto de la UE el próximo día 9 de mayo en las concentraciones reivindicativas con motivo de la celebración del día de Europa. Hoy, como entonces hicieron los padres fundadores de la Comunidad Europea tras la II Guerra Mundial, vivimos en un mundo desconfigurado que necesita ser reinterpretado. Europa necesita volver a reconstruir su relato con los valores de siempre, pero con nuevas ideas y líderes que nos ayuden a construir nuevos consensos que nos permitan transitar por este nuevo proceso reconstituyente global. Esos líderes probablemente no están ni estarán al frente de los gobiernos nacionales, e incluso en las propias instituciones europeas, ya que estarán muy ocupados con la compleja agenda geopolítica global en los próximos años. Tampoco parece probable que emerjan de las grandes corporaciones europeas, centrados en los resultados trimestrales o semestrales que garantizan sus bonus en caso de los directivos de las grandes empresas.
Necesitamos un nuevo modelo de liderazgo abierto, ético, moral, político y territorial desde las ciudades con los grandes alcaldes y alcaldesas europeos al frente. Nuevos liderazgos locales que trabajen en red de forma coordinada para conciliar de nuevo comunidad y destino, desarrollo económico y prosperidad con cohesión social y sostenibilidad, y se hagan cargo del estado anímico y emocional de los ciudadanos europeos y los de más allá.
Barcelona como ciudad abierta, progresista, cosmopolita e internacional no puede permitirse el lujo de que Europa caiga de nuevo en el conflicto
Si hiciéramos hoy parcialmente el ejercicio intelectual de Tomás Moro, y los ciudadanos de Europa nos pusiéramos a la tarea de constituir una nueva y utópica República europea, probablemente deberíamos hacerlo, no tanto sobre la utopía de construir unos Estados Unidos de Europa, sino con la apuesta de construirla sobre los cimientos que permite la fortaleza de los vínculos débiles de la diplomacia de las ciudades. Esto es, un proyecto europeo que apueste por una Europa basada en el diálogo, la competitividad, la sostenibilidad, la equidad, la seguridad y la democracia. Y en esa tarea, Barcelona tiene que ponerse al frente junto con otras ciudades europeas como lo hizo en su momento Pasqual Maragall para influir en la agenda europea e internacional.
Barcelona como ciudad abierta, progresista, cosmopolita e internacional no puede permitirse el lujo de que Europa caiga de nuevo en el conflicto, el militarismo o el repliegue identitario, ya que perderíamos parte de la esencia de lo que somos también como ciudad y como país. Barcelona, como la idea de Europa, es una utopía imprescindible. Tenemos la legitimidad, la reputación y el reconocimiento para liderar un relato complementario al de la complejidad, limitaciones y contradicciones que emana de las instituciones europeas. Si bien Bruselas es la capital política y administrativa de Europa, difícilmente podrá ser la capital de los valores europeos si el resto de las ciudades libres no se ponen a la cabeza en la reconstrucción de ese nuevo relato amplio, rico, plural y complejo. Europa es un proyecto imperfecto pero imprescindible y sus ciudades son los cimientos de la gran casa europea que tenemos que reconstruir, porque la inacción no es una opción.