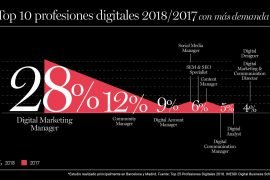Núria Montserrat (Barcelona, 1978) se dedicaba a generar microrriñones en un laboratorio del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) hasta que Salvador Illa la llamó para formar parte del Govern como consellera de Recerca i Universitats. Profesora de investigación ICREA, estudió y se doctoró en Biología en la Universitat de Barcelona (UB), con estancias en Suiza y Francia. Es el perfil más independiente del ejecutivo catalán, con una amplia trayectoria en el campo de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa.
Ha dejado la bata blanca, pero no ha perdido las ganas de aprender y, en cualquier momento, saca un bolígrafo para apuntar una nueva idea. Conoce mucho el sector que ahora representa y siente el peso de la responsabilidad: hay mucho trabajo por hacer y mucha gente a quien escuchar en un mundo cada vez más incierto. Como respuesta, el ejecutivo socialista se ha comprometido a destinar 2.000 millones de euros en los próximos cinco años para fortalecer el ecosistema del conocimiento. Esta semana ha dado luz verde a unos de los principales proyectos, InnoFab, un centro que desarrollará semiconductores avanzados con productos alternativos al silicio. Estará muy cerca del Sincrotrón Alba, ubicado en Cerdanyola del Vallès, inmerso en un proceso de ampliación para hacer más experimentos. Con una inversión de 400 millones de euros, la previsión es que las obras de esta nueva infraestructura empiecen el primer trimestre de 2026, para tenerlo todo terminado hacia finales de 2027.
— ¿Cómo nos tenemos que imaginar esta nueva infraestructura?
— Tendrá una sala blanca de 2.000 metros cuadrados para fabricar chips en series pequeñas. Se podrán hacer prototipos que tendrán el sello para ser comercializados. Esto ayudará a acelerar mucho el sector. Es una muy buena oportunidad para que la gente pueda empezar a escalar productos, fabricar chips y trabajar de manera conjunta. InnoFab está estratégicamente colocado junto al Sincrotrón Alba, que actúa como el primer nivel. Es decir, primero necesitamos entender un material y saber cómo se comporta. Tenemos la suerte en Catalunya de tener un sincrotrón; si estuviéramos en Albacete, tendríamos que enviar el material hasta aquí. Por eso, vamos a hacer una sala blanca para desarrollar semiconductores que esté justo al lado del sincrotrón, también lo estará de otros centros que hay cerca, como el Centro Nacional de Microelectrónica (IMB-CNM) del CSIC, que trabaja en un ámbito más académico. No queremos que InnoFab sea algo aislado, tiene que colaborar con el entorno. Esto es una cosa que los investigadores saben hacer muy bien: trabajar en red. Esperamos también tejer muchas sinergias con las spin-offs del BSC y el ICFO.
— ¿Por qué hay que ponerse a producir estos chips?
— No somos suficientemente competitivos en el ámbito de los semiconductores. ¿Por qué? Somos muy potentes a nivel de conocimiento, de publicaciones y de generar spin-offs, pero no tenemos capacidad para ser autónomos en el proceso de fabricación. Queremos apostar por proyectos que nos ayuden a ser más independientes, pero no podemos estar totalmente desconectados del mundo, sino empezar a ganar autonomía estratégica en aquellos ámbitos donde acumulamos mucho conocimiento. Tenemos que ayudar aún más para que Catalunya pueda despuntar y empezar a hacer productos que sean comerciales y se puedan vender.
— ¿Cómo se hace esto?
— En InnoFab se trabajará en un escenario preindustrial, pero esto solo será posible si hay una aportación académica. Los centros de investigación, como las universidades, son espacios de conocimiento aplicado: se pasa de la teoría a la prueba. Esta demostración empírica la puedes convertir en una patente y generar un spin-off. Cuando esto pasa, tienes que empezar a escalar y hacer producciones más grandes, y no puedes hacerlo en una sala académica. En mi vida previa en el IBEC, teníamos una sala de microfabricación. Podíamos hacer producciones relativamente pequeñas. Si de golpe me pedían producir 1.000 unidades, no lo podía hacer. Necesitas una infraestructura. Por eso está muy bien que los investigadores puedan disponer de un espacio de este tipo. No tienen que enviar su prototipo a Taiwán. No, lo hacemos aquí, en Cerdanyola del Vallès. Tenemos a gente que está haciendo cosas maravillosas, pero, cuando llega a determinadas fases de la cadena de producción, las tiene que externalizar. Y no pasa nada si lo tienes que externalizar, pero, está claro, estamos perdiendo mucha inversión y, sobre todo, supone un coste muy alto a nivel personal. Porque la gente ha invertido mucho tiempo. Lo que queremos es que Catalunya prospere económicamente y que lo haga con el conocimiento generado en casa.

— ¿Qué más hay que hacer?
— Hemos sido muy buenos en el ámbito del conocimiento, estructurándolo en centros de investigación e infraestructuras, y llevamos más de 20 años con un sistema maduro. Pero hemos trabajado con fórmulas que tenemos que reajustar. Hasta ahora, ha habido carreras de relevos. Primero haces investigación, después intentas hacer traslación, registras una patente y, finalmente, sacas el producto. Queremos encontrar nuevas maneras de incentivarlo. La innovación no pasará sola. Es muy difícil que una investigadora o un investigador diga, “quiero montar una empresa”, porque no sabemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos promover? Tenemos que generar oportunidades para que esto pueda pasar. Una de ellas es acercar la empresa al conocimiento y abrirle las puertas. Desde el departamento, lo podemos fomentar con convocatorias para la transferencia del conocimiento y musculando infraestructuras y creando nuevas desde cero.
— ¿Donde más hace falta que las empresas se acerquen al conocimiento?
— La fábrica de inteligencia artificial del BSC, que abrirá su tecnología a pymes. Ahí se pueden hacer grandes simulaciones numéricas. El BSC ya tiene relaciones con empresas como Vueling y Renfe. Cada vez más, grandes compañías se le acercan y le piden ayuda. Pero también hay mucha empresa pequeña que lo necesita. Es un win-win para el superordenador, ellos también aprenden cuando entran en contacto con pymes. Es una relación de dos caras: la empresa se acerca y les pide una solución y, por su parte, el investigador que estaba pensando cómo aplicar un algoritmo en un proceso se da cuenta que lo puede aplicar en otro. Está muy bien que empecemos a abrir las puertas al conocimiento y hacerlo hacia los dos lados. Es un discurso que, a veces, tiene riesgos porque parece que digamos que la investigación es de las empresas. Detrás de esas empresas hay gente trabajando. Personas que se han arriesgado mucho. La patronal Pimec engloba a 150.000 compañías de uno, dos, tres, cuatro trabajadores. Hablamos de estas empresas, de gente que un día descubrió algo y decidió llevarlo a alguna parte. A ellos también los tenemos que ayudar.

— ¿Y las compañías qué tienen que hacer?
— Toda la inversión no puede ser pública. El sector privado también tiene que creer en la transferencia del conocimiento. Son proyectos muy arriesgados: se estima que un 30% falla. Es muy fácil apostar por una iniciativa que está a punto de comercializar un iPhone, el tema es invertir cuando aún no es un iPhone. Aquí es donde todavía no tenemos la madurez de otros países, donde las empresas invierten más. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que generar confianza. ¿Falta inversión? Sí, pero también hay que generar estos espacios de confianza. Y no podemos fallar.
— Más asignaturas pendientes.
— Hablamos muchas veces de la retención del talento, pero lo que también queremos es que el talento pueda circular y lo pueda hacer de una manera natural entre el sector público y el privado. Esto no pasa. Está todo muy estancado. ¿Cómo lo podemos hacer? Incentivando. ¿Por qué siempre es el talento científico el que se tiene que ir fuera? Quizás no haga falta. Se puede hacer un doctorado de excelencia en un centro de investigación de aquí, pero la formación de especialización en una empresa, y después volver a la universidad. Durante mucho tiempo se ha visto a la empresa privada como un interlocutor lesivo, pero la gente joven quiere otra cosa. Nos tenemos que adaptar a lo que necesitan.

— ¿Cómo?
— El talento tiene que poder llegar a la universidad. Sabemos que únicamente un 11% de los estudiantes de las universidades son de clase social baja. Pero, si te fijas en los estudiantes de Medicina, el 51% son estudiantes de clase media alta. Esto dice mucho. La universidad ha perdido su papel de ascensor social. Esto nos preocupa. No todo el mundo tiene que ir a la universidad, pero, quien lo quiera hacer, tiene que poder. Es un gran reto de legislatura y será muy importante en los próximos 20 años. Si no empezamos ahora a tomar medidas severas y arriesgadas para que las universidades recuperen este rol de ascensor social, no saldremos adelante y cada vez llegará menos gente a la universidad.
— ¿Echa de menos la investigación?
— Creo que lo que estamos haciendo se parece mucho. Trabajar en equipo, con un propósito, pensar en el corto y el largo plazo, escuchar y reflexionar. Creo que es un modus operandi que la gente que investigamos practicamos continuamente. Escuchar, reflexionar, proyectar y, sobre todo, corregir. Es decir, monitorizarte todo el rato e intentar revertir las desviaciones lo mejor que puedas. Esto solo lo puedes hacer en equipo. Respeto mucho el sistema de investigación porque lo he practicado desde dentro y quiero hacer las cosas muy bien. Las quería hacer bien antes y ahora aún mejor. Creo que es una muy buena oportunidad, sobre todo, por el momento actual. Estamos viendo cómo se está moviendo el mundo y cómo cambia todo muy rápido. El conocimiento puede aportar buenas evidencias para tomar decisiones políticas.