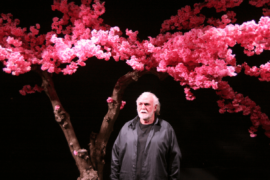Acostumbrado como estoy a presenciar el Réquiem en iglesias o en templos o en palacios de las músicas, sin más añadidos que orquesta y coro y tal vez velas y crucifijos, era un nuevo reto presenciarlo en el Liceu y con escenografía moderna. Sin embargo, Romeo Castellucci no tenía suficiente con el Réquiem de Mozart, sino que se pareció más a un Réquiem por Mozart: de ahí que, más allá de la misa de difuntos, el repertorio encajara por medio el Meistermusik, el Miserere Mei, el Ne pulvis et cinis, el Solfeggio F-Dur, el Quis Te comprehendat o el O Gottes Lamm, todas ellas piezas religiosas del mismo niño repelente de la risita, como si lo que se pretendiera fuera un enciclopédico tratado sobre la muerte.
Sí, nos extinguiremos: las letras proyectadas en el fondo del escenario así lo recuerdan a cada segundo, con un atlas infinito de las cosas perdidas. Desde los dinosaurios hasta los lagos y pasando por las ciudades, pueblos, lenguas (aquí a todo el público catalán le salta el corazón), civilizaciones, edificios arquitectónicos y llegando incluso al propio Liceu, la Sagrada Família, la playa de la Barceloneta, yo, tú, la música y las palabras mismas, todo se extinguirá. Lo que presenciamos movimiento tras movimiento, oración tras oración del Réquiem y con las demás piezas religiosas intercaladas, es un ritual nuevo: Castellucci ha querido hacer un Réquiem pagano, laico, casi herético, centrado en un folclore medio de toda la vida medio nunca visto, con danzas populares pero con metafóricos sacrificios virginales (pintar el cuerpo de la niña y colgarla de espaldas a platea), una especie de experimento antropológico disruptivo: cómo sería una misa de muertes sin misa, sin Cristo, sin capillas ni curas. El experimento es interesante, incluso sacude un poco ver dar saltitos tradicionales al compás del Dies Irae. Y si bien la orquesta parecía algo acelerada, con demasiada poca solemnidad, el coro (el del Liceu) me pareció sobresalir en todo momento, sobre todo dadas las numerosas y difíciles coreografías que el director les impone ejecutar mientras cantan.
Castellucci pretende provocar, claramente, y diría que lo logra. A veces es más risible, a veces más poético y trascendental: todo el mundo se queda con el impacto de la plataforma del suelo que se eleva en diagonal, exponiéndose ante el público, dejando que el silencio marque la caída de la arena, las cenizas y los vestidos que antes el coro ha dejado abandonados (sí, al coro también se le exige que se desnude). Los aplausos del público se dirigen hacia aquí, principalmente, así como al recurso del bebé expuesto solo ante la vida y la muerte y el público, al final de la obra, y sobre todo la voz de Miquel Genescà, un jovencísimo miembro de la Escolania de Montserrat que nos interpreta un precioso In paradisum.

Se diría que la resurrección no interesa demasiado a Castellucci: le interesa el vértigo de la muerte, como diría que musicalmente era lo que más interesaba a Mozart, así que para mí ningún problema. Pero quizás a Castellucci debería interesarle más el concepto de la salvación, incluso el de trascender, el redimirse, porque correr tantos riesgos (un coche abollado, la misma niña pintada y colgada, la interminable lista de extinciones pasadas y futuras) puede dar la sensación de que la única intención es escandalizar. El Liceu hace bien en correr riesgos, en experimentar, en fusionar, en probar cosas nuevas. Tiene que intentar no eclipsar al Réquiem de Mozart, que es por donde esta obra podría no tener resurrección salvadora, pero yo me voy con una nueva visión del concierto que me incorpora sobre todo un elemento nuevo: el color. Paradójicamente, el color. La vida.