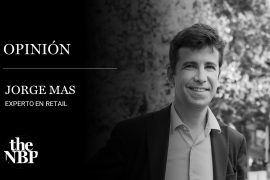Los años en los que se celebran Juegos Olímpicos de verano, como este 2024 en París, el debate sobre la conveniencia o no de ser la ciudad organizadora de los mismos se reactiva en todos los foros que tratan sobre desarrollo urbano. Este debate alcanza ya a un amplio abanico de competiciones deportivas y a una extensa lista de ciudades que aspiran a albergarlas.
Es el caso, sin duda, de Barcelona y su secular posicionamiento como candidata a los más variados eventos deportivos. Este año, como es bien conocido, le toca el turno a la Copa del América de vela, mientras que en 2026 será la salida del Tour de Francia, por nombrar dos de los más destacados internacionalmente. Se acaba de conocer, además, que la capital catalana ya ha mostrado su interés por albergar en 2029 la segunda edición de los todavía no nacidos Juegos Olímpicos de Deportes Electrónicos, que el Comité Olímpico Internacional (COI) trata de impulsar.
Más de tres décadas transcurridas desde la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona no han borrado las icónicas imágenes que proporcionó la ciudad y su maridaje con toda suerte de disciplinas deportivas. Los Juegos de 1992 marcaron un hito en este sentido, hasta tal punto que prácticamente todas las ediciones posteriores han tratado de inspirarse en el éxito de la capital catalana, del mismo modo que todavía lo hacen las futuras. Por ejemplo, a finales de 2022 se presentó un nuevo plan estratégico para la ciudad de Estambul en el horizonte 2050, que incluía la candidatura a los Juegos de 2036, y el caso de Barcelona fue referenciado en varias ocasiones durante dicha presentación.
Sin embargo, se ha constatado también que la gran mayoría de citas olímpicas posteriores no han obtenido resultados comparables a los de Barcelona. A ello se puede achacar que la organización de grandes eventos deportivos se haya convertido hoy en día en problemática. La oposición ciudadana, por ejemplo, llevó a Boston a retirar su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de este año. Más cercano, el caso de unos (im)posibles Juegos Olímpicos de invierno en los Pirineos es conocido por todos.
Hace casi diez años, la Brookings Institution, un think tank estadounidense de políticas públicas, publicaba Circus Maximus, ensayo en el que su investigador Andrew Zimbalist profundizaba en los complejos impactos económicos y sociales de albergar eventos deportivos de gran envergadura como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de fútbol.
Uno de los argumentos centrales en Circus Maximus es que los beneficios económicos de albergar estos eventos deportivos suelen exagerarse, fundamentalmente porque el gasto supera siempre irremediablemente lo previsto. Así, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016 se presupuestaron 17.000 millones de dólares y se gastaron en realidad 29.000, desfase que se repitió con los Paralímpicos. Una situación que cada vez más es la norma y no la excepción.
Zimbalist utiliza una amplia gama de estudios de caso de todo tipo de fuentes para ilustrar cómo las ganancias proyectadas en turismo, creación de empleos y desarrollo de infraestructuras rara vez se materializan como se prometió. En su lugar, estos eventos, además de “ahuyentar” a muchos turistas debido al incremento de los precios antes, durante e inmediatamente después de la cita, suelen dejar una estela de deuda e instalaciones infrautilizadas.
El análisis de este investigador también aborda los costos sociales y ambientales de albergar estos eventos. Los proyectos de construcción a gran escala a menudo conducen a diversas formas de desplazamiento de las comunidades locales (en algunos casos, literalmente) y la degradación ambiental. Por su parte, la disrupción social y el aumento del costo de vida pueden tener efectos negativos duraderos en los residentes de la ciudad anfitriona.
Estudios señalan que los grandes eventos deportivos suelen dejar una estela de deuda e instalaciones infrautilizadas
Pero Zimbalist sugiere también alternativas y reformas al sistema actual. Aboga por un enfoque más sostenible y equitativo para albergar mega-eventos. Una sugerencia es tener una ciudad anfitriona permanente para los Juegos Olímpicos para evitar los costos recurrentes y las disrupciones asociadas con el proceso de candidatura y las preparaciones del evento. El autor también pide una mayor transparencia y responsabilidad por parte del COI y la FIFA para garantizar que los intereses de la población local sean priorizados.
Algunos avances se han producido a este respecto. Así, el COI aprobó la Agenda Olímpica 2020 (actualizada hoy como Agenda Olímpica 2020+5), que entre otras cuestiones explicita que los Juegos deben adaptarse a la infraestructura existente de las ciudades anfitrionas y a sus necesidades a largo plazo, exigiendo que se maximice el uso de las existentes y se minimice su huella ambiental.
Pero, ¿es posible ese enfoque más sostenible y equitativo que propugna Zimbalist? Asumiendo que seguirán celebrándose olimpiadas, campeonatos mundiales, grandes rondas ciclistas y regatas de vela, ¿cómo se puede garantizar que un evento de este tipo proporcione a la ciudad que lo organiza un balance claramente positivo?
La OCDE, organización de cooperación económica que integra a 38 países considerados “democracias de mercado”, ha reconocido a partir de estudios propios el débil balance destapado por Circus Maximus, pero continúa reivindicando la importancia que pueden jugar los mega-eventos en el impulso de una ciudad. En este sentido, ha elaborado unas recomendaciones e incluso una guía para maximizar el impacto de grandes eventos, tanto deportivos como culturales y de negocios (congresos).
Algunas de las recomendaciones son:
- Fortalecer el atractivo y acceso a profesiones deportivas e impulsar el desarrollo de competencias profesionales específicas.
- Crear vías de acceso al empleo generado por el evento para jóvenes, mujeres, personas desempleadas de larga duración y otros grupos desfavorecidos.
- Ayudar a las PYME y a las empresas de la economía social a acceder a las licitaciones relacionadas con la organización de los eventos.
- Fomentar de forma generalizada la participación cultural o la práctica de deporte y actividad física, así como promover la inclusión social a través del deporte y la cultura.
- Fortalecer las capacidades de las organizaciones deportivas y culturales locales.
Los Juegos Olímpicos de París, a punto de inaugurarse, serán un buen test para comprobar los efectos de este tipo de recomendaciones. En materia de equipamientos, por ejemplo, el 95% de las instalaciones ya existían o serán estructuras temporales que podrán ser desmanteladas para su futura reutilización después de los Juegos (se espera que sea el 100% en los Juegos de Los Ángeles 2028).
París 2024 también cuenta con una agenda climática (no en vano está en vigor todavía el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático) con el compromiso de reducir a la mitad las emisiones de carbono en comparación con ediciones anteriores, abarcando desde la construcción hasta la energía y el transporte, el cátering y otros servicios.
En los Juegos Olímpicos de París, en materia de equipamientos, el 95% de las instalaciones ya existían o serán estructuras temporales que podrán ser desmanteladas para su futura reutilización
En materia socioeconómica, se acordó en 2019 por primera vez en el olimpismo una Carta Social, firmada por sindicatos y organizaciones empresariales, en la que se establecieron 16 compromisos centrados en unas condiciones de trabajo decentes, inclusión social y garantía de acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos. De este modo, cerca del 90% de los proveedores de los Juegos son franceses, mientras que el 78% de ellos son pequeñas y medianas empresas, con más de 500 empresas locales de la economía social y solidaria.
Finalmente, la promoción del deporte como vehículo para una mejor salud y calidad de vida de todo el mundo se ha traducido en la instauración de un periodo de ejercicio diario de 30 minutos en las más de 36.000 escuelas primarias francesas o en la construcción de 5.000 pistas deportivas públicas en pueblos, ciudades y barrios de todo el país.
Cerca del 90% de los proveedores de los Juegos 2024 son franceses, mientras que el 78% de ellos son pequeñas y medianas empresas
En definitiva, como se puso de manifiesto en un reciente debate promovido por la Fundació Catalunya-Europa y el Centro de Estudios Históricos Internacionales de la Universitat de Barcelona (UB), los eventos deportivos (no sólo los de primera magnitud), debido a su gran seguimiento mediático, siguen siendo relevantes a la hora de “poner a las ciudades en el mapa” y eso es algo que en un contexto de economía global resulta interesante incluso para ciudades medianas y pequeñas.
No obstante, para sacar un verdadero provecho y un impacto positivo es imprescindible un liderazgo público efectivo del proceso, incorporando al sector privado y la participación ciudadana, así como atender a criterios de sostenibilidad y equidad y a la aportación de valor público. Algo que, como se destacó en varias ocasiones en este debate, se promovió en Barcelona con la elaboración del Plan Estratégico Económico y Social que, aprobado en 1990, dibujaba cuál debía ser el legado de los Juegos de 1992 para la ciudad, dando inicio a una nueva forma de plantear el rol de los eventos en el desarrollo urbano que, sin embargo, terminó por desvirtuarse.
París 2024, en este sentido, puede marcar un nuevo “antes y después” en materia de impacto de los Juegos Olímpicos (y, por extensión de grandes eventos) en la ciudad anfitriona. Esperemos que así sea por el bien del deporte, de las ciudades… y de la gente que vive en ellas.