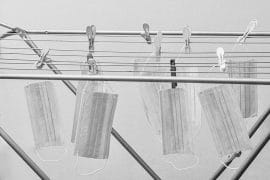Subsiste un tópico (en este caso falso) sobre Barcelona según el cual la nuestra es una ciudad que ha producido escasa literatura. De hecho, hay muchos culturetas de barrio que todavía pontifican sobre cuándo llegará “la gran novela de la ciudad”, ignorantes sobre el hecho de que ésta ya existe, y se podría titular Vida Privada o La Plaça del Diamant, o que las calles y patios interiores del Eixample son el personaje principal y la causa narrativa de una de las obras más importantes de la filosofía catalana de todos los tiempos: El Canvi, de Miquel Bauçà. El prejuicio también descuida uno de los espacios donde la literatura catalana se puede equiparar sin ningún tipo de complejo a las grandes prosas europeas; a saber, el periodismo. En Barcelona se gesta la Biblia y guía de cualquier persona que quiera aprender a adjetivar, El Quadern Gris, y de sus rincones también sale el Glossari de Ors y el extraordinario periodismo literario anterior a la Guerra Civil.
La riqueza de todas estas obras que he citado no sólo es comparable a lo mejor de la literatura continental, sino que en el caso de la prosa literaria periodística es muy superior en ambición a la alemana de Joseph Roth o la vecina del admirable Chaves Nogales. En el caso de la novela, este frenesí que exige una “gran obra” expresa nuestra enfermiza y espantosa modestia, y también el prejuicio según el cual la buena literatura sólo se esconde en grandes tochos como los de Balzac. Esto viene a cuento para recordar algo tan básico como que el caviar se da a menudo en los rincones de la prensa y en obras de aparente modestia, lo que resulta manifiesto mientras uno lee El senyor Palomar a Barcelona (Anagrama), un libro que la barcelonesa Tina Vallès parió en tentativas escritas en la frívola revista Time Out y que ha derivado en un proyecto literario de gran ambición.
Con una identidad y oficio vaporosamente dibujados, Palomar aterriza en Barcelona en agosto de 2019, después de haber vivido de ciudad en ciudad con su mujer e hija. Sabemos que retorna para quedarse y le seguimos en micro-exploraciones por la ciudad hasta julio de 2020. En este arco temporal, Vallès va hilando con precisión el retrato de un flâneur redimensionado mediante una intencionada carencia de observación y voracidad comprensiva (“és esclau d’un present que sempre duu de bracet, i quan prova de fer un pas endavant per girar-se i observar amb perspectiva, el temps el torna a atrapar per fer-li entendre un cop més la complexitat del món”), un ser neurasténico (dice el diccionario; débil, incapacitado para esforzarse, poco atento y sin embargo un tanto irritable) que transita por las calles que viven la decadencia nacional con una ira tan descontrolada como líquida, fuente de parsimonia, frustración y podredumbre.
A diferencia del dandi, que encuentra sentido en el desprecio de la multitud, Palomar observa las grandes manifestaciones políticas del post-procés con una indiferencia casi naïve (“no hi sap veure cap certesa, en aquesta constel·lació de gent, i a poc a poc els ulls li volen fugir cap a la fosca del cel, no pas per veure-hi les estrelles, sinó per perdre’s en l’obscuritat”). Si hubiera descrito los micro-viajes de un simple mirón desencantado de la vida, el libro de Vallès podría haber caído en el tópico o el tedio. Pero de la mano de Calvino, el padre putativo del personaje, nos describe indirectamente la imagen de una ciudad fatigada de sí misma, que aún vive nostálgica de una gloria olímpica desvanecida, una urbe donde la máxima cuota de felicidad que nos podemos permitir son los (excelentes) desayunos de forquilla, asado de cerdo y alcachofas, de la bodega Gelida o contemplar la naturaleza muerta de gatitos furtivos y árboles mutantes de los parques.

La irrupción de la pandemia y la realización de la distopía de una ciudad muerta regala un giro interesante al libro, con la transformación de la mirada narrativa a una especie particular de homo videns. Tras dar una vuelta por una isla de casas (intuimos que de la gran Cuadrícula), Palomar “es descalça al replà, deixa els pans al marbre de la cuina, es renta les mans i en veure’s al mirall s’adona que els pocs minuts que ha sigut fora no ha mirat res, només veia, i això sí que és un canvi”. Prosa inteligente, en efecto, que mediante un estilo nada florido y de aparente telegrafía capta muy bien la configuración de una identidad post-pandémica en la que el exterior ciudadano se conformará con excursiones mínimas y el enclaustramiento vital impuesto derivará en identidades subjetivas cada vez más aisladas en un rincón del ser (“l’acte de mirar se’l reserva per a dins, no dins de casa, sinó dins seu. Des que el món ha canviat, no se l’ha tornat a mirar”).
Escribía mi querido Ponç Puigdevall que éste es un personaje que “trama una lògica particular o elabora unes faules filosòfiques de factura extraordinària i venç així, al capdavall, a través del cultiu de la intel·ligència les nombroses contrarietats que omplen les hores de cada dia”. A mí, y quizá sea una lectura generacional (que comparto con la autora), Palomar me ha interesado mucho más por su metafísica de tres al cuarto y por la impotencia que configura como proyecto de sabio en una ciudad que ya no ofrece ningún estímulo y en un entorno histórico que configura a unos seres que han pasado rápidamente de contemplar la ira descontrolada a la impotencia del control social, todo ello encarnado en un hombre que incluso tiene “por de no saber sortir al carrer com abans (…) i avui que surt per recuperar el fil del propòsit que el va fer tornar a Barcelona, els passos li han quequejat.”
El senyor Palomar a Barcelona es, en este sentido, un ejercicio muy hábil de ironía sobre el presente de la tribu y una mirada al futuro oportunísima de la ciudad que nos espera. Como le dije a la autora, opino que el personaje pide a gritos la continuación de una saga de novelas donde Vallès abandone los capítulos-microcuento y suba el listón de su pluma a un nivel más elevado. No caeré en el tópico de pedir una gran novela sobre Barcelona, por todo lo que os decía al inicio de esta Punyalada, pero sí me atrevo a pedir a la autora que, aparte de volver a la ciudad y admirar sus recovecos gastados, Palomar se quede unos años más mirándola. Porque nosotros, a pesar de que le pese, lo vemos y nos cuenta mucho sobre Barcelona.