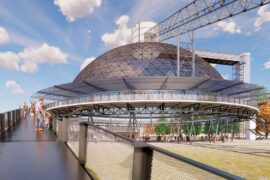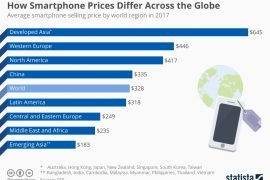[dropcap letter=”A”]
unque parezca mentira, el teatro tenía vetadas a las actrices en los escenarios hasta hace cuatro días. Por muchas Antígonas y Medeas que representaran, en la Grecia clásica los anfiteatros eran exclusivamente masculinos. Las mujeres tenían prohibido salir a escena, incluso en el coro. En la Inglaterra isabelina, los papeles femeninos que escribían William Shakespeare o Christopher Marlowe también tenían que ser interpretados por hombres, de manera que, cuando veías una representación de Romeo y Julieta, Romeo se enamoraba de un crío vestido de chica, y la terrible Lady Macbeth solía ser un adolescente de barba incipiente.
En el caso de los personajes negros, como Otelo, el racismo de la época obligaba a pintar la cara del actor blanco de turno, un hábito que en Estados Unidos se generalizó con el nombre de blackface. Hace solo décadas que hay actores negros en los escenarios. Durante la esclavitud y hasta bien entrado el siglo XX, las obras de teatro se representaban con actores blancos haciendo de negros, personajes malvados o, en todo caso, “oscuritos felices” (happy darkies), y por tanto motivo de burla constante. Y con la invención del cine, la tendencia saltó a la gran pantalla acríticamente y a toda marcha: en el clásico mudo El nacimiento de una nación (1915), esa vergonzosa apología del Ku Klux Klan, la mayoría de negros eran blackface, y en El cantante de jazz (1927), la primera película con el sonido sincronizado de la historia, la estrella era un cantante blanco con la cara oscurecida y los labios blanqueados.
 La lucha por los derechos civiles desterró el blackface en los años sesenta, pero la variante asiática, el yellowface, siguió existiendo. En Breakfast at Tiffany’s (1961), Mickey Rooney interpretaba a Mr. Yunioshi, el vecino japonés gruñón, y en la serie Kung Fu –de principios de los setenta– al pequeño saltamontes lo interpretaba David Carradine. Mujeres, negros, asiáticos, todos los casos descritos hasta ahora están cortados por el mismo patrón: sea en la época que sea, los que ostentan el poder –hombres blancos y heterosexuales– decidían representar al resto de colectivos según sus propios gustos y prejuicios.
La lucha por los derechos civiles desterró el blackface en los años sesenta, pero la variante asiática, el yellowface, siguió existiendo. En Breakfast at Tiffany’s (1961), Mickey Rooney interpretaba a Mr. Yunioshi, el vecino japonés gruñón, y en la serie Kung Fu –de principios de los setenta– al pequeño saltamontes lo interpretaba David Carradine. Mujeres, negros, asiáticos, todos los casos descritos hasta ahora están cortados por el mismo patrón: sea en la época que sea, los que ostentan el poder –hombres blancos y heterosexuales– decidían representar al resto de colectivos según sus propios gustos y prejuicios.
Pero no hay que ir tan lejos: en Cataluña la discriminación y la mofa también han sido la norma histórica, desde los Conguitos hasta el “Yo soy aquel negrito, del África tropical”. Y en los escenarios del país, las polémicas llegan hasta la actualidad. Hace unas semanas, se encendía un debate en el Teatre Lliure a raíz de la decisión del director de Àngels a Amèrica, David Selvas, de escoger a un actor blanco para representar uno de los pocos papeles específicamente racializados que existen. Aquí el intérprete no llevaba la cara embetunada –sí que la llevaba Julio Manrique en el 2666 de Àlex Rigola, ahora hace 10 años– pero el colectivo de actores y actrices negras de Barcelona publicó un vídeo denunciando la discriminación.
Pero el blackface más vergonzoso del país no ocurre en los teatros, sino en las calles y plazas de aquellos pueblos que, por estas fechas, todavía se decantan por fichar a tres actores blancos en las cabalgatas de Reyes. En pleno siglo XXI todavía tenemos un montón de municipios –entre los más poblados se encuentran Reus y Girona– que escogen a alguien blanco y lo pintan de negro para representar al rey Baltasar, en una costumbre racista que podía tener sentido hace cincuenta años, pero no ahora, cuando hay vecinos negros en todos los municipios del país. Con la campaña #BaltasarDeVeritat, el colectivo Casa Nostra, Casa Vostra –impulsor de la mayor manifestación de Europa en favor de los refugiados– pide que acabemos de una vez con el maquillaje y que los que interpreten los papeles de rey Baltasar y sus pajes sean catalanes negros, pequeños y mayores.