Lo Poble, Mequinenza, comenzó a existir en la máquina de escribir de Jesús Moncada y no antes. Esto fue veinte años después de que las demoliciones y el agua hundieran jácenas y paredes maestras y se llevara caminos, paseos, huertos, laúdes perdidos, los cestos de mimbre llenos de cebollas y las sillas de madera plegables en el respaldo de las cuales dormían los hombres a la hora del café. Camino de sirga, la obra más conocida del escritor mequinenzano –o escritor catalán de la Franja, como a él mismo le gustaba decir– celebra este año los 30 de su primera edición en catalán. Ha sido traducida a quince idiomas y ha logrado una notable y merecida repercusión. La novela remonta una ficción apuntalada en las consecuencias que capítulos clave de la historia de los siglos XIX y XX tuvieron sobre los hombres y las mujeres de la antigua Mequinensa, la que se reconstruyó –sin esencia– al cauce de uno de los tres ríos que bañan la zona del Aiguabarreig—la confluencia; el Segre.

A Moncada, el reconocimiento le llegó tarde y mal, como suele ocurrir en las esferas culturales sin Estado propio que las soporte. Tarde porque Moncada malvivió buena parte de sus años, lo que impidió que desplegara con plenitud la producción de la que habría sido capaz. Y mal, porque el mérito de Moncada no es Camino de sirga, o al menos no empieza ni termina con la novela. El mérito de Jesús Moncada ha sido levantar una capitalidad literaria para un territorio que estaba huérfano y, hasta el momento, ningún otro lugar había sabido sustraer esta condición en la antigua Mequinensa, ni siquiera Lleida, la capital geográfica natural, la que acumula un déficit secular de consideración, cortesía y delicadeza hacia la región. Es probable que este hecho aporte pistas sobre el carácter poco generoso, por no decir avaro, y a menudo perdedor, de aquella parte de Ponent, el occidente de Cataluña. Y quizá también, al mismo tiempo, esto se explique dadas las duras condiciones que han tenido que soportar su gente a lo largo del tiempo.
Es conveniente retomar y proyectar la literatura de Moncada como un ejemplo de faro que combate la desorientación de un territorio que, como muchos otros, es aplastado bajo la suela sucia de la penuria, tuvo que escapar a través del único resquicio posible: el que ha conducido la región a una manera de vivir insustancial donde lo que importa es llenar el tiempo y el bolsillo
Para los que hemos aprendido a amar el territorio por encima del binomio primitivo –y ampliamente extendido– que supone resignarse a la poca recompensa que aporta el esfuerzo vertido en la tierra, Moncada es el padre que nos ha devuelto la patria al mediodía occidental; un extenso yacimiento, a veces comparable a las grandes civilizaciones olvidadas en las crónicas de la humanidad, que acoge solitarios y almas que buscan el calor de una taberna en torno a un vaso de ron barato. Obras como Historias de la mano izquierda o El café de la rana, anteriores a la primera edición de Camino de sirga, son libros de relatos que, habiendo borrado la frontera física impuesta a la demarcación de la Franja, ya detallan el alcance de la imperio Moncada. Y las obras posteriores no hacen más que consolidar esta condición, la cual es un alivio para el alma de los que nos sentimos parte o hemos nacido allí. Con él, nuestra identidad sigue allí, inalterable, sin pretensiones, lejos de imposturas, arraigada a la verdad doméstica del bien que hace una brizna de lebechada en plena canícula, del perfume del romero y el tomillo de las colinas que rodean la llanura, de la niebla de invierno que nos enmienda del mapa, los coches de línea renqueando por la cinta negruzca de la carretera, los hombres porteadores con cigarrillo colgando de la comisura de los labios mientras desnudan los árboles de los bancales, las luces del puente de Fraga reflejados el Cinca, del campanario de Fayó Vell, del perfume aislado de una higuera que vive del llover.
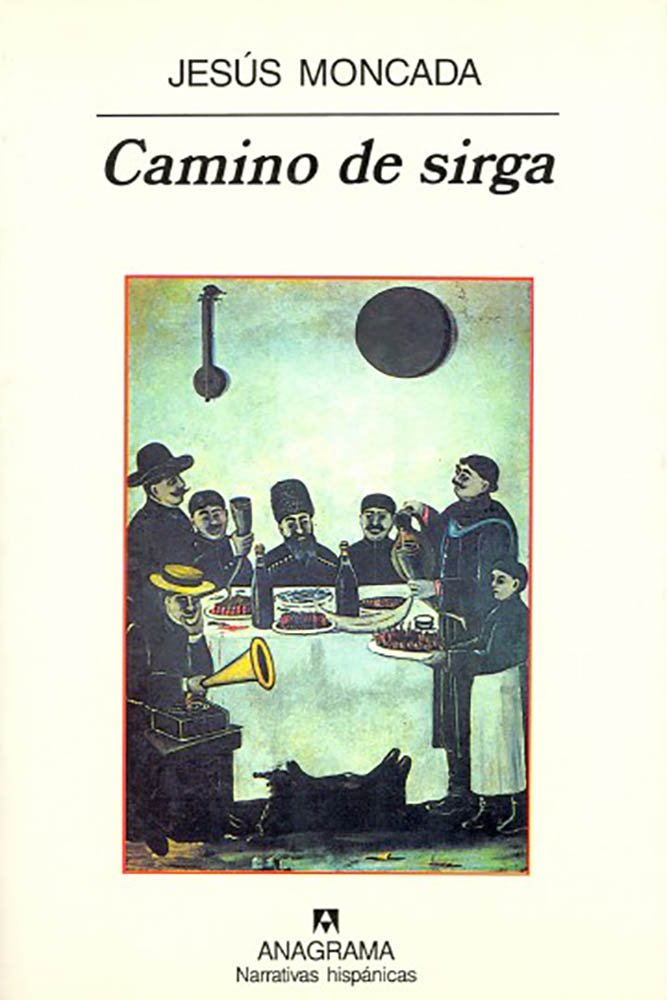
Por este motivo es conveniente retomar y proyectar la literatura de Moncada como un ejemplo de faro que combate la desorientación de un territorio que, como muchos otros, es aplastado bajo la suela sucia de la penuria, tuvo que escapar a través del único resquicio posible: el que ha conducido la región a una manera de vivir insustancial donde lo que importa es llenar el tiempo y el bolsillo, aunque este hecho comporte dañar el entorno y el propio espíritu. En uno de los fragmentos de Camino de sirga Moncada hace hablar un tal Joanet del Plan: “Quieren hacer electricidad a nuestras costillas –dice– “harán dos pantanos, y nosotros en medio. ¡Qué cabronada!” concluye. Y pienso que tal vez no. Quizás un día lo viviremos como una suerte; el día que la capitalidad que hoy recae en la antigua población que reposa debajo del Ebro sea reemplazada, porque las sociedades se transforman y las capitales cambian. El día que eso ocurra, si ocurre, Mequinensa sentará en el alféizar de la mitología, o casi, y el Ponent, entonces, vivirá abierto a la abundancia.





















